Los desaparecidos del Paraná
Sebastián Ortega
Un cuerpo flota en el Paraná. Desnudo, la piel pegada a los huesos y mordeduras de peces: lleva más de tres semanas en el río. No es el único. Casco, Ponce, Escobar. La lista crece y la policía de Santa Fe, siempre involucrada. Un modus operandi que dificulta las autopsias porque acelera la putrefacción y despersonaliza al individuo. El periodista Sebastián Ortega recopiló casos, habló con especialistas y con el forense que ve los casos, que trabajó 15 años en la policía y se defiende leyendo enciclopedias.
Un cuerpo flota en el Paraná. La corriente lo arrastra a la deriva frente al Monumento a la Bandera, los restaurantes de la estación fluvial y la delegación local de Prefectura. En el parque que bordea al río, los atletas cruzan al trote ajenos a ese bulto que se mueve sobre el agua marrón. Dos hombres que pescan sobre la barranca lo ven: está desnudo de la cintura para arriba -viste solo un jean azul- y tiene la piel pegada a los huesos, con manchas oscuras y mordeduras de dorados y palometas. Los pescadores todavía no lo saben: es el cadáver de Franco Casco, un albañil bonaerense de 20 años que fue torturado en una comisaría y arrojado vivo al agua, al parecer, atado a algún elemento pesado que lo mantuvo en el fondo durante más de tres semanas.
Click. Los funcionarios de Prefectura rescatan el cuerpo y lo arrastran hasta la orilla. Click. Uno de ellos toma al menos siete fotos con su celular. Click. Click. Franco está tirado de espaldas sobre el agua, con la cabeza volteada hacia la izquierda. Click. Click. De su brazo derecho otro y de una de sus piernas cuelgan dos trozos de sogas de más de un metro de largo. Click.
Elsa Godoy y Ramón Casco se enteraron que habían rescatado del río un cadáver que podía ser el de su hijo Franco la misma tarde en la que encabezaban una marcha para exigir su aparición con vida. Lo reconocieron por los tatuajes: el nombre de Thiago en el antebrazo izquierdo y unas estrellitas en el cuello. No tenía rostro: la cabeza era una calavera desnuda.
***
Un olor repugnante inunda la sala de autopsias del Instituto Médico Legal de Rosario, un salón del tamaño de una cancha de paddle con pisos y paredes blancas. El cuerpo de Franco Casco, de 1,67 metros de alto, reposa sobre la mesa de Morgagni, una camilla de acero inoxidable con pequeños agujeros en el fondo por donde drenan los líquidos, bautizada así en honor a su creador, el italiano Giovanni Battista Morgagni. La putrefacción no solo se siente en el aire, está a la vista: piel macerada, huesos resecos y órganos interiores descompuestos. El pulmón tiene el tamaño de un puño cerrado, tres veces más chico de lo normal. El forense Raúl Félix Rodríguez, un ex médico policial de 57 años, no determina si el joven falleció ahogado o ya estaba muerto al caer al río. En su informe anota: “causa de muerte indeterminada”, “no se han observado lesiones óseas de origen traumático reciente”. El reporte no dice nada de las sogas anudadas en la pierna y en el brazo que aparecen en las imágenes que tomó uno de los prefectos aquella tarde. Las sogas desaparecieron antes de que el cuerpo llegara a la morgue. Algunos meses después, por debajo de la puerta de un despacho judicial una mano anónima deslizará un sobre con las fotos. Se abrirá entonces un debate sobre la participación policial en la investigación.
Franco era el cuarto de diez hermanos que se criaron en una casa de material del barrio La Sirena, en Florencio Varela, sur del conurbano bonaerense. Su infancia se repartió entre el colegio número 37 Rosario Vera Peñaloza, juegos con sus hermanos y tardes con los amigos de la cuadra: salían a recorrer las calles, hacían esquina o armaban partidos de fútbol en algún campito. “Éramos medio bandos -reconoce Christian, uno de sus amigos, un año menor que él-. Nos portábamos mal, íbamos por otros barrios haciendo cagadas”.
Franco dejó la escuela a los 15. “No le gustaba estudiar, así que se vino a trabajar conmigo”, recuerda su padre, Ramón Casco, un albañil de piel morena, frente arrugada y manos callosas. Está sentado en el comedor de su casa de la Zona Cero, un prolijo vecindario de calles asfaltadas, veredas anchas y casas amarillas de dos pisos -idénticas- que levantó el gobierno provincial en la zona norte de Rosario.
Ramón escupe frases cortas, en un tono casi inaudible. Cuenta que la última vez que vio con vida a su hijo fue a fines de septiembre de 2014, cuando el joven tomó un tren desde Retiro hacia Rosario para visitar a una tía que vive en Empalme Graneros, un barrio de la periferia. El 6 de octubre ella lo acompañó hasta la Estación Rosario Norte a averiguar el horario de los pasajes para volver a Buenos Aires: esa misma noche, cerca de las 23, partía un tren hacia Retiro. Como ya sabía el camino, decidió volver solo a la estación. Salió de la casa de su tía entre las 18 y las 19. Nunca llegó a Buenos Aires.
La comisaría
La comisaría 7a del barrio Luis Agote tiene jurisdicción sobre las estaciones de tren y de colectivos de larga distancia, dos territorios fértiles para el rebusque a través de actividades informales -prostitución callejera, venta ambulante, cuidacoches- e ilegales -transas, pungas y arrebatadores.
Algunos de los 39 presos que estaban alojados en los dos pabellones de la comisaría la noche de la desaparición de Franco describieron escenas de la rutina policial: detenciones ilegales, verdugueos, golpizas y extorsiones. La guardia nocturna -dijeron- era la más violenta. A esa hora se desaceleraba el ritmo de trabajo en la seccional, circulaban bebidas alcohólicas y los agentes se ponían más bravos.
Cuando en la fiscalía federal les preguntaron qué recordaban de la noche del 6 de octubre de 2014, los internos contaron que cerca del horario de la cena los policías habían llevado a un pibe al cuartito de detención transitoria, una pequeña habitación donde “ablandaban” a los detenidos. La arquitectura de la seccional no les permitía a los internos ver lo que pasaba en ese cuartito pero sí escuchar con claridad: el verdugueo, los golpes y los gritos del pibe que juraba que no había hecho nada, que no sabía nada, que lo dejaran en paz. La tortura se repartió en turnos: los agentes entraban en grupos de tres o cuatro, le pegaban patadas, golpes de puño, lo insultaban y se iban. Al rato, entraban otros y la sesión se repetía. Así estuvieron durante toda la noche y la mañana siguiente. Cerca del mediodía del 7 de octubre llegó el último grupo. La misma secuencia: insultos, patadas, gritos. Y un golpe final. Después, el silencio.
En julio de 2015 la Justicia Federal ordenó el allanamiento de la comisaría. El cuartito de detenciones transitorias aún seguía funcionando. Los peritos del Ministerio Público Fiscal de la Nación sellaron las entradas de luz y rociaron las paredes y el piso con luminol, un reactivo que permite constatar la presencia de sangre, aún cuando está vieja y seca.
El efecto fue inmediato. Las manchas de un azul brillante, fluo, aparecieron en la oscuridad. Sangre en el piso y las paredes: un frigorífico dentro de una comisaría. Las muestras de tejidos eran tantas -estaban secas, lavadas y mezcladas entre sí- que no pudieron ser analizadas.
Modus operandi
La aparición del cuerpo de Franco fue el primero de una serie de casos con características similares: violencia policial, desaparición, cuerpos en el río e investigaciones judiciales deficientes que garantizan la impunidad.

El 21 de agosto de 2015 un cuerpo apareció flotando frente al puerto. Era Gerardo “Pichón” Escobar, tenía 23 años y trabajaba como encargado de una cuadrilla de Parques y Paseos de la Municipalidad de Rosario. Había desaparecido la madrugada del 14 de agosto después de ir a bailar a La Tienda, un boliche céntrico que solían frecuentar los jefes de Los Monos, la banda narco más violenta del país.
Las cámaras de la zona registraron el momento en que tres patovicas y dos policías que hacían adicionales en el boliche perseguían a Pichón a la salida. Cristian Vivas, uno de los patovicas, le pisó la mano y lo pateó en el piso. Pichón salió corriendo. Los registros de dos cámaras de vigilancia que podrían haber grabado lo que pasó después fueron adulterados antes de llegar a manos del fiscal. Los minutos de grabación borrados coinciden con el momento en que se cree que el joven pasó por el lugar.
Luciana Escobar, la hermana de Pichón, sospecha que un móvil de la comisaría 3a, con fuertes vínculos con la seguridad de La Tienda levantó a su hermano en la calle y lo llevó a la seccional, donde lo golpearon hasta matarlo.
El análisis de las antenas de los celulares demostró que Vivas, el patovica que le pegó en el piso, estuvo en la zona del puerto unos días antes de que apareciera el cuerpo.
Casi dos meses y medio después, la tarde del 30 de octubre, un llamado al 911 alertó que dos jóvenes habían asaltado a una pareja en el Parque de las Colectividades, junto al río. Cuatro policías persiguieron a los hermanos Luis y Alejandro “Kiki” Ponce por la ribera mientras otros veinte refuerzos llegaban a la zona. Los jóvenes corrieron unos cien metros hasta llegar al final de la barranca. Asustados, se lanzaron al agua.

Una pareja que tiene su casa sobre la barranca vio la escena: los cuatro policías insultaban a los pibes que intentaban mantenerse a flote y les tiraban piedras. Kiki no sabía nadar. Recibió un cascotazo en la cabeza y se ahogó.
El cuerpo salió a flote tres días después, en el mismo lugar en el que lo habían visto hundirse. A pesar de que el médico legista constató las lesiones que tenía Kiki en la cabeza, la Justicia confió en la versión policial: el joven se ahogó cuando intentaba escapar de los agentes que lo perseguían.
Luis fue acusado por el robo en el parque. El día de la audiencia de imputación -en la que dijo que estaba pescando y que nada tenía que ver con el asalto- llevaba una venda en la cabeza: cinco puntos de sutura por la herida que le habían causado los piedrazos de la policía.
El agua que borra todo
“La desaparición aparece como una forma extrema de encubrimiento corporativo tras una escalada de prácticas violentas”, sostiene el Centro de Estudios Legales y Sociales en el informe “Hostigados. Violencia y arbitrariedad policial en los barrios policiales”, en el que se analizan -entre otros- los casos de Franco Casco, Pichón Escobar y Kiki Ponce. La desaparición del cuerpo de la víctima -un método heredado de la última dictadura- pretende borrar las huellas de la violencia anterior, dificultar la investigación judicial y favorecer la impunidad.
Un hilo invisible hilvana los casos de las víctimas rosarinas con los de Luciano Arruga, en el conurbano bonaerense, Elías Gorosito, en Entre Ríos, Iván Torres, en Chubut y Daniel Solano, en Río Negro: todos varones jóvenes de barrios pobres, desaparecidos por la policía.
—Cada fuerza de seguridad tiene su modus operandi.
Virginia Creimer junta las manos a través de la yema de los dedos y las apoya sobre el vidrio del escritorio. A sus espaldas, a través una ventana de doble hoja, se cuelan los rayos del sol del mediodía y los bocinazos de una calle céntrica de la ciudad de La Plata.
Creimer tiene 47 años y es especialista en Medicina Legal y Clínica Quirúrgica, pero, fundamentalmente, es especialista en encontrar huellas en los cuerpos de las víctimas torturadas, asesinadas y desaparecidas por las fuerzas de seguridad. Demostró -entre otros casos- las torturas con golpes y picana eléctrica a Cristian López Toledo en la Unidad 9 de La Plata, encabezó el equipo que descubrió que el joven Guillermo Garrido fue asesinado en una comisaría de El Bolsón (Río Negro), intervino en la causa por las torturas sufridas por Diego González en una seccional de Olavarría (Buenos Aires) y brindó apoyo técnico en la investigación por la desaparición y muerte de Luciano Arruga. En la causa por el triple crimen de la efedrina estableció la secuencia de los homicidios de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. Derribó la versión oficial del “enfrentamiento” en el asesinato de los militantes Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi, secuestrados en mayo de 1983 por una patota al mando del ex comisario Luis Patti, y demostró que el genocida Miguel Etchecolatz está en condiciones de cumplir su condena a perpetua en una cárcel común. Desde hace algunos meses colabora con el Ministerio Público de la Defensa de Santa Fe en causas de violencia institucional.

—La Bonaerense tortura y después “suicida”, igual que la Policía de Río Negro, que tiene un fuerte componente de ex bonaerenses. La de Neuquén desaparece los cadáveres, que después aparecen en algún descampado en un avanzado estado de descomposición. La policía rosarina tortura y descarta sus víctimas en el Paraná. Utilizan el río porque lo conocen. Saben las complicaciones que trae, las transformaciones cadavéricas que produce en los cuerpos, como acelera la putrefacción y despersonaliza al individuo.
Espíritu corporativo
En sus 18 años como forense del Instituto Médico Legal, Raúl Félix Rodríguez participó de más dos mil autopsias. La lista incluye los informes de Franco Casco y Pichón Escobar, en los que sostuvo que la causa de muerte era “indeterminada” y que no había signos evidentes de violencia. El trabajo de Rodríguez en esas dos causas fue criticado por los familiares de las víctimas, los abogados de la Asamblea por los derechos de la Niñez y la Juventud, el defensor General de la provincia, Gabriel Ganón, la perito Virginia Creimer y el concejal Eduardo Toniolli. “Rodríguez fue médico de la Policía y sigue vinculado a la institución como docente. Es llamativo: cada vez que las autopsias refieren a casos donde podría haber policías involucrados, interviene él. El resultado son autopsias muy deficientes”, apuntó el abogado Guillermo Campana.
—Nunca tuve un espíritu corporativo —se defiende Raúl Félix Rodríguez.
El forense, de bigotes y pelo canoso -escaso en la parte superior- está sentado frente a la mesa de reuniones de la dirección del Instituto Médico Legal. Dice que nunca fue docente de la escuela de Policía, aunque admite que a veces participa como profesor invitado, y que hace 18 años que se retiró de la fuerza, donde trabajó una década y media. Había ingresado como saxofonista de la banda de Policía mientras estudiaba la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Rosario. Al recibirse se incorporó como médico legista, la primera etapa atendiendo lesiones y en los últimos ocho años en Criminalística levantando cadáveres en la escena del crimen.
Sobre la mesa, de dos metros de largo, hay una jarra con agua, un vaso de vidrio, dos libros, una pila de fotocopias abrochadas en uno de los extremos y un grabador digital Sony que Rodríguez puso en marcha para registrar esta entrevista. El forense abre uno de los libros en una página marcada.
—El diagnóstico de certeza de una muerte por asfixia por sumersión es uno de los problemas de más compleja resolución en patología forense —lee en voz alta.
Agarra el otro libro: “Medicina Legal y Toxicología”, un tomo bordó del tamaño una enciclopedia. Vuelve a leer en voz alta. Hace lo mismo con el grupo de fotocopias abrochadas. Todos los textos refieren a la dificultad de determinar si una persona murió ahogada. Esa dificultad -agrega Rodríguez- aumenta en el caso de un cuerpo que estuvo varios días sumergido.
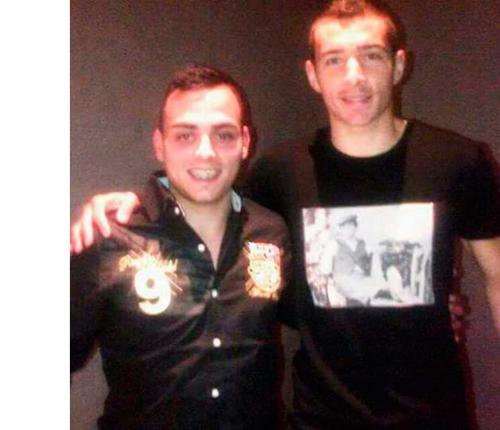
Gerardo Escobar, junto al futbolista Marco Ruben
Rodríguez asegura que en las autopsias de Casco y Escobar trabajó con “transparencia” y “objetividad”. Un argumento de su defensa es que también estuvo presente el médico legista del Ministerio Público de la Defensa, Víctor Moglia. En la de Casco, además, se sumó un médico de Gendarmería, el titular del Ministerio Público de la Defensa, Gabriel Ganón, una defensora oficial y la fiscal de Homicidios Mariana Prunotto.
—En su momento nadie cuestionó nada -argumenta Rodríguez.
Salvador Vera y Guillermo Campana, integrantes del equipo de abogados de la Asamblea por los derechos de la Niñez y la Juventud y querellantes en la causas por los desaparecidos del Paraná contradijeron esa versión. Explicaron que en el caso Escobar el médico de parte presentó un informe en disidencia. “Las autopsias las conduce una sola persona, estar presente no avala lo que se hace”, sostuvo Campana.
***
En el expediente constan al menos siete fotos del rescate del cuerpo de Franco que no formaban parte del paquete que entregó Prefectura a la Justicia, a pesar de que un peritaje comprobó que las había tomado uno de los funcionarios con su celular. Las imágenes aparecieron dentro de un sobre que se deslizó por debajo de la puerta de la Defensoría General de la Nación varios meses después de la aparición del cadáver. En las fotos se ve el cuerpo de Franco de espaldas sobre el agua de la orilla, en un avanzado estado de putrefacción. El pantalón de jean azul embarrado, la piel pegada al hueso, en algunas partes amarillenta y en otras más oscura. Sin uñas ni pelo.
Las imágenes se asemejan a las que tomó el fotógrafo del Instituto Médico Legal durante la primera autopsia. Pero hay una diferencia sustancial: de la pierna izquierda, arriba de la rodilla, y del brazo izquierdo cuelgan dos sogas. Los nudos están atados con fuerza.
Prefectura aclaró que nunca utiliza cuerdas para el rescate de cadáveres. Estos datos permiten suponer que el cuerpo de Franco fue fondeado: lo habrían atado a un objeto pesado para que se mantuviera sumergido.

—Las sogas se pueden haber cortado solas, por acción de la mordedura de los peces o también puede ser que alguien las haya cortado para que el cuerpo apareciera —sostiene Virginia Creimer.
La especialista cree que Franco estaba vivo cuando lo lanzaron al agua. Probablemente en estado de inconsciencia por los golpes. Las sospechas están basadas en dos indicios. Uno de ellos es el estudio que comprobó que en el cuerpo de Casco había cuatro tipos de diatomeas, unas algas que ingresan por las vías respiratorias cuando una persona se ahoga. Una vez en los pulmones, la sangre las esparce por el cuerpo y se depositan en la médula ósea.
El otro indicio se basa en el análisis odontológico que se hizo durante la reautopsia practicada en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires.
—Ahí se encontró un fenómeno de odontología forense que es la tinción de los dientes, que toman un color rosado, casi carmín. Eso ocurre cuando una persona es arrojada viva al agua —agrega Creimer.
La ciudad violenta
Rosario, la Chicago Argentina. La segunda ciudad más violenta del país, ubicada en el ranking solo detrás de la capital provincial. Según relevamientos periodísticos, de las 405 muertes violentas que hubo entre 2014 y 2015 en la ciudad, la Policía Santafesina intervino en al menos 29.
En 2015, el Ministerio Público de la Defensa de Santa Fe registró 149 casos de violencia institucional en Rosario: asesinatos, torturas físicas y psicológicas. La concentración de casos se dio fundamentalmente en territorios con elevados índices de pobreza. Las víctimas compartían el mismo perfil: en su mayoría varones de entre 19 y 28 años que no terminaron el secundario. Un poco menos de la mitad no presentó la denuncia por miedo a represalias, por desconfianza en el poder judicial o para evitar empeorar una situación de detención.
Una de las prácticas cotidianas de abuso de la policía rosarina tiene al Paraná como escenario de las amenazas. Uno de los jóvenes detenidos en la comisaría 7a, donde estuvo Franco antes de desaparecer, contó informalmente que en los traslados de regreso de tribunales era común que el patrullero desviara su recorrido hacia la costa. Mientras se acercaban, los agentes hablaban en voz alta sobre lo fácil que era arrojar una persona al río y que nadie la encontrara.

A principio de 2016, la policía detuvo a dos jóvenes de 17 y 19 años en Empalme Graneros cuando iban a comprar cigarrillos. Los subieron al patrullero y los llevaron hasta la zona del Parque España: ahí, frente al río, les pegaron y los amenazaron con armarles una causa si los volvían a ver por la avenida Génova.
En mayo de 2016, Carlos Lovera, de 44 años y padre de dos hijos, fue detenido mientras cuidaba y lavaba autos en la zona de la séptima. En el patrullero le pegaron un culatazo en la boca y lo esposaron. En la comisaría lo patearon en los riñones. “Si hacés la denuncia vas a terminar como Franco Casco”, le advirtieron antes de largarlo.
En septiembre de 2016, el defensor General de la provincia, Gabriel Ganón, presentó un hábeas corpus en favor de B.A, un joven del barrio Toba que fue detenido por Gendarmería junto a otros seis adultos y un menor. B.A denunció que los efectivos les pegaron, los obligaron a apoyarse el pene entre ellos y a gatear por el piso. Después, los subieron a una Traffic y los llevaron a orillas del Paraná. Ahí los arrodillaron y los amenazaron: si algo les pasaba -les dijeron- nadie se iba a enterar, ni siquiera sus padres.
La madrugada del viernes 2 de diciembre el dueño del bar Olimpo, en el centro rosarino, llamó al 911 porque un ex policía estaba golpeando a un mujer. Los policías del Comando Radioeléctrico dejaron ir al agresor, detuvieron a la víctima, a una estudiante de psicología y a Matías R., de 23 años, estudiante y militante del barrio La Sexta.
En la comisaría 2, las chicas escucharon los gritos de Matías cuando lo golpeaban. Los agentes le fracturaron la nariz y le desfiguraron la cara. Después, según denunció el joven ante la fiscal de, lo cargaron en un patrullero y lo llevaron a Uriburu y el río, en la zona sur. Le gatillaron dos veces cerca de la cabeza y le advirtieron: “Sos el próximo Franco Casco”.
—La amenaza de tirarlos al río es una práctica habitual, es parte del verdugueo —explica Ganón, quien denunció las violaciones a los derechos humanos en la provincia ante organismos internacionales.
El defensor general fue suspendido por la Asamblea Legislativa en un juicio político impulsado por el senador radical Lisandro Enrico. Ganón contó con el respaldo de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Provincial por la Memoria, el ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eugenio Raúl Zaffaroni y los familiares de Franco Casco, Kiki Ponce y Pichón Escobar, entre otros, que consideran que se trató de un intento de disciplinamiento político.