¿Qué es el nacionalismo?
Por Juan José Hernández Arregui
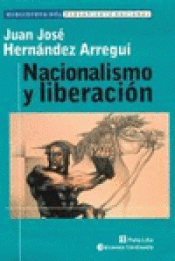 Al autorizar la publicación fragmentada del capítulo de mi libro Nacionalismo y Liberación lo he hecho cediendo al interés que me honra del grupo de compañeros nucleados alrededor de esta revista —con quienes comparto la responsabilidad de su publicación—, los que han considerado necesaria su inclusión al margen de adhesiones o críticas totales o parciales a su texto, por entender que el tema contribuye al debate esclarecedor sobre la necesidad de utilizar determinados métodos de investigación útiles al ahondamiento de la cuestión nacional en el doble plano teórico y práctico de las ideas. También quiero dejar expresado que las supresiones operadas por razones de espacio restan coherencia y unidad metodológica al trabajo, pero no invalidan el contenido y orientación de las tesis en él planteadas y susceptibles de un mayor desarrollo crítico por parte de los colaboradores y lectores.”
Al autorizar la publicación fragmentada del capítulo de mi libro Nacionalismo y Liberación lo he hecho cediendo al interés que me honra del grupo de compañeros nucleados alrededor de esta revista —con quienes comparto la responsabilidad de su publicación—, los que han considerado necesaria su inclusión al margen de adhesiones o críticas totales o parciales a su texto, por entender que el tema contribuye al debate esclarecedor sobre la necesidad de utilizar determinados métodos de investigación útiles al ahondamiento de la cuestión nacional en el doble plano teórico y práctico de las ideas. También quiero dejar expresado que las supresiones operadas por razones de espacio restan coherencia y unidad metodológica al trabajo, pero no invalidan el contenido y orientación de las tesis en él planteadas y susceptibles de un mayor desarrollo crítico por parte de los colaboradores y lectores.”
“Finalmente aclaro que las líneas de puntos que figuran entre párrafo y párrafo significan textos suprimidos por razones de espacio, no obstante el interés de los problemas allí planteados, y que figuran en la segunda edición de Nacionalismo y Liberación, Metrópolis y Colonias en la era del Imperialismo.”
Nuestro objetivo es el replanteo de la teoría nacionalista, renovándola, no desde Europa, sino desde las perspectivas peculiares de un país colonizado. ¿En qué consiste esta rotación de la mirada histórica? O de otro modo: ¿Qué es el nacionalismo? Pocos conceptos en el vocabulario político contemporáneo tan mentados como el de nacionalismo. Y ninguno más controvertido, incluso, dentro de las mismas corrientes nacionalistas. Pero las disputas más confusas y las desinteligencias más intransigentes, enconan a los individuos y las clases sociales, ni bien se ahonda en el mismo. El hecho no debe extrañar. La palabra nacionalismo implica la dilucidación previa de dos órdenes de cuestiones complejas e interrelacionadas. Una teórica, por lo general no clarificada por quienes manejan el vocablo, y que es más bien objeto de estudios especializados —económicos, históricos, lingüísticos— y otra práctica, de ahí la imposibilidad de entendernos cuando hablamos de “nacionalismo”, espoloneada la cuestión por exigencias presentes, vivas, actuantes, que dividen en tendencias antagónicas internas a los pueblos coloniales de hoy.
Dejando de lado, provisoriamente, el análisis de los múltiples e intrincados componentes del nacionalismo, sólo es viable desentrañar su esencia (que es el objeto de este libro), partiendo de una oposición crucial que puede resumirse así:
1) El nacionalismo posee un doble sentido según corresponda al contexto histórico de una nación poderosa o de un país colonial. Hay, pues, en el umbral del tema, una distinción, no de grado sino de naturaleza, entre el nacionalismo de las grandes potencias —EE.UU., Inglaterra, Francia— que son formaciones históricas ya constituidas, y el nacionalismo de los países débiles que aspiran, justamente, a constituirse en naciones.
2) El nacionalismo adquiere connotaciones irreductiblemente contrarias según las clases sociales que lo proclaman o rechazan.
En síntesis, el concepto político de nacionalismo no es unívoco, da origen a dispares ideologías, a interpretaciones de clases falsas y comprometidas, como veremos, de la realidad política nacional. Y que, en tanto ideologías de clases, en última instancia, aunque pregonen el patrimonio más altisonante, son la negación misma del nacionalismo, si es que por nacionalismo, entendemos, en su acepción verdadera, la teoría y práctica de la revolución nacional liberadora del coloniaje, que únicamente puede encarnarse —aunque a esa liberación nacional contribuyan otros factores de poder, Ejército, Iglesia, burguesía nacional etc.— en la actividad revolucionaria de las masas.
Toda teoría nacionalista que prescinda de la potencia numérica y la conciencia histórica de las masas, es una abstracción inservible mutilada de la lucha nacional del pueblo. Un nacionalismo literario, reaccionario y apócrifo. Y es que los intereses materiales de las diversas clases sociales que se contraponen en la lucha política de un país, aunque se escuden en la misma palabra, generan imágenes nacionales divergentes. Hay pues un nacionalismo reaccionario y un nacionalismo revolucionario. Un nacionalismo ligado a las clases privilegiadas —aunque adopte a veces cierta actitud crítica frente a ellas— y un nacionalismo que se expresa en la voluntad emancipadora de las grandes masas populares.
Mantener el equívoco entre ambas concepciones del nacionalismo, en el que están conjuradas todas las potencias colonialistas del presente, tanto como las clases sociales encumbradas de los países coloniales, y destinado a velar el sentido real del nacionalismo revolucionario, ha sido, respecto a estas nacionalidades, sin soberanía real, una de las más diestras y calculadas defraudaciones de la filosofía del imperialismo.
Pero la simple enunciación de una tesis de nada vale si no se desciende a la raíz de ios problemas en ella implicados. Es por eso necesaria, a través de una recorrida panorámica, la exposición histórica del nacimiento de las nacionalidades durante los siglos XVI y XVII con las grandes monarquías absolutas; la transformación de este principio de las nacionalidades en el siglo XIX; su final degeneración, ya en nuestro tiempo, en los moldes del fascismo europeo, asociada tal recapitulación, a la crítica sin concesiones al nacionalismo de las grandes potencias imperialistas y a la defensa, no menos enfática, del nacionalismo de los pueblos coloniales.
Cuestiones, todas ellas, vinculadas a la necesidad de la revisión histórica, y con particular referencia a la Argentina, a la aparición del fenómeno de masas peronista y a sus relaciones con el liderazgo; al papel que en la liberación ha de cumplir el proletariado, nervio y sostén de la industrialización nacional, entendida esta última a través de principios económicos y políticos, denegatorios, en su expresión más radical, de la estrategia neocolonialista de las potencias mundiales. A su vez, estas múltiples cuestiones, están raigalmente insertas en la tesis de la unidad de la América Hispánica. Ultimo reducto completo, con la excepción de Cuba, que en el mapa le resta al imperialismo. En especial, al norteamericano. Se prueba, en este orden, que la debilidad económica de Iberoamérica —que dentro de cuarenta años tendrá 460 millones de habitantes— no responde a ninguna fatalidad étnica, geográfica o cultural, sino a la política disolvente de las grandes naciones. El anticipo de la unificación económica y cultural de Iberoamérica, pasará pronto a ser una empresa común de resolución política y casi seguramente militar. El destino histórico de la América Hispánica, depende, y esto en términos absolutos, de la concentración, hoy desmenuzada por EE.UU. y Europa, de su potencial económico y su filiación cultural.
No queremos aquí hacer, como alguien dijo con relación a la filosofía crítica de Hegel, un agujero abierto en la camisa de la madre de Dios, pero sí suplantar las almibaradas ilusiones, las ensaladas de ideas, las revoluciones polvoristas, mediante la clarificación de la gran cuestión: la liberación nacional. Y es que, como el mismo Hegel observase: “Los laureles del mero querer son hojas secas que nunca han sido verdes.” Dicho de otro modo: no es lo mismo teorizar sobre la revolución nacional iberoamericana que realizarla. Es auspicioso que gran parte de la juventud sea revolucionaria. ¿Pero de qué revolución hablan? Hay muchas formas de pensar “revolucionariamente”. Y la propia dialéctica de la historia conduce incluso a los grupos más reaccionarios a hablar de nacionalismo y revolución. Tales corrillos hacen hasta algunas concesiones a la clase obrera. Mas ya sabemos que todo millonario es filántropo en su lecho de muerte. No hay que comenzar la casa por el techo sino por la base. Y la base son las masas. Y esas masas no son entelequias. Son en la Argentina masas peronistas. He aquí el punto de partida en un país colonial de toda teorización revolucionaria:
Pocos mejor que Perón han destacado esta antinomia de lo nacional y lo antinacional en el pensamiento argentino. A un gran político no le interesan las ideologías —palabra ésta a la que Perón le da más bien el sentido de teorizaciones muertas separadas de la práctica— sino los resultados que una ideología anudada a la cuestión nacional, pueda reportarle al pensamiento argentino. Perón valora tales libros. Pero el juicio de un gran patriota tiene relevancia no con respecto a un esles o antinacionales que tales escritores promueven. Y escritor determinado, sino con relación a las ideas nacionales ideas no caen del cielo. Pertenecen al país del cual el escritor las toma. Perón, en las cartas que me ha enviado, lo que en realidad se ha propuesto es denunciar a la intelectualidad que ha desfigurado la cultura argentina, “hasta entonces —dice textualmente en una de ellas— servida en su mayoría por vendepatrias y cipayos”. Y en otro juicio: “Imperialismo y Cultura (…) es ” un libro admirable en el que, por primera vez, se hace una disección realista de la política intelectual argentina, en el que la juventud argentina del presente y del futuro ha de encontrar una fuente pura en que beber, dentro de este mundo de simulación e hipocresía. Nada puede haber más importante ni más imperativo, para un escritor de conciencia, que decir la verdad cuando todos intentan sofisticarla atraídos por las pasiones y los intereses. Los argentinos deberemos agradecer siempre a Ud., esas verdades que tan profundamente deben calar en la juventud de nuestra tierra, que representa el porvenir mismo de la patria. Pero la situación de la República Argentina no es un problema aislado ni una posición intrínseca: es la situación y el problema del mundo. Desgraciadamente, el mundo que nos está tocando vivir, se debate en un clima de falsedades impuesto por el ejemplo y la presión de los imperialismos dominantes que no pueden disimular de otra manera el estado de decadencia en que están cayendo. El ‘mundo occidental’ que para mayor escarnio de la verdad se le ha llamada también ‘el mundo libre’, es sólo un cúmulo de simulaciones, de valores inexistentes, donde la libertad que debería caracterizarlo es un mito ya insoportable y donde pareciera que lo único que considera sublime de las virtudes es su enunciado.” No faltarán papelistas pringosos, que dada mi conocida posición ideológica, le cuelguen a Perón el sambenito de “marxista”. Perón se ríe de las ideologías. Ya lo hemos dicho. Si no hemos vacilado en transcribir sus palabras, es porque tales juicios deben ubicarse en el plano patriótico y no en el literario. Y si, en otros trabajos del propio Gral. Perón, vuelve a mencionar mi nombre tal cosa es accidental y su intención es referirse al pensamiento nacional como uno de los tantos instrumentos de la liberación. Por eso, Perón pone como símbolo de ese pensamiento nacional a Raúl Scalabrini Ortiz. Y cita a renglón seguido a un historiador, José María Rosa, de formación ideológica opuesta a la mía, aunque nos una el mismo sentimiento de identidad a la tierra.
Prueba evidente—insistimos una vez más—, que Perón más que de hombres habla de pensamiento nacional en oposición al pensamiento antinacional. Y que la palabra “marxismo” no lo horripila, cuando de algún modo le sirve a un escritor argentino desprovisto de toda ambición humana para servir a la patria.
IV
Y ahora es preciso nombrar la palabra maldita: marxismo. A casi un siglo de la muerte de K. Marx y F. Engels, la obra de ambos es comparable, dentro del itinerario del pensamiento humano, a una catástrofe geológica. Mares de tinta, durante el siglo pasado y el presente, han corrido en pro y en contra del marxismo. Alteraciones supinas, generalmente oriundas de la cátedra universitaria, pasquinismo venenoso y, en contraposición, dogmatismos partidistas y criticas deformantes ajenas al humanismo marxista, desprovistas de méritos filosóficos, no han logrado amenguar la magnitud del marxismo en el mundo contemporáneo. Filosofías ha habido muchas. Y el marxismo mismo, desde los gérmenes que vienen de Heráclito, Aristóteles y Tucídides en la antigüedad clásica, hasta Bruno, Campanella y Spinoza —como lo ha probado Rodolfo Mondolfo— en el Renacimiento, es una filosofía, o más bien, utilizando la terminología de Dilthey, “una concepción del mundo”. Pero ni los sistemas filosóficos o concepciones del mundo son excesivamente turbulentos. Dignos del respeto de la posteridad, han influido sobre el pensamiento humano. Pero fuera de su época, duermen hoy, en las bibliotecas, el sueño de los justos. A diferencia del marxismo, una filosofía viva. Es decir, de nuestro tiempo.
El marxismo, dentro del vocabulario específicamente filosófico, conocido como “materialismo histórico”, “materialismo dialéctico” o como “humanismo voluntarista”, y según sus enemigos, como “determinismo económico”, “teoría económica de la historia”, etc., ha resistido briosamente los embates de la crítica. Y esta es la mejor demostración dejando las objeciones parciales, a veces justas, que se hayan hecho a algunos textos un tanto ambiguos de Marx y Engels, que el marxismo es una interpretación coherente de la historia. Más tampoco tal cosa sería riesgosa. De entrañar sólo esto, el marxismo no importaría nada más que un progreso en la conciencia filosófica y científica de la humanidad. El marxismo mismo en este último sentido, no es otra cosa que un momento de la filosofía entendida como historia de la filosofía. Y sin embargo, jamás filosofía alguna ha levantado tan iracundos rechazos, presentados, tras “la mentira de las ideas elevadas” bajo la acusación de materialismo. ¡Qué palabra abominable!
Esta palabra “materialismo” —que en su sentido filosófico, una y mil veces se ha repetido, no es más que la afirmación de la existencia del mundo exterior y de su aprehensión por el conocimiento que es el remate de ese mundo exterior concebido como un vasto proceso de evolución— nada tiene que ver con el uso vulgar del término que hace referencia a los placeres de la gula y la concupiscencia. Pero es este sentido el que hay interés en mantener en vigencia. Y a través de un “esplritualismo” enlodado, el marxismo queda reducido por esta propaganda envilecida a una cuestión del bajo vientre, cuando en realidad su objeto es la más noble reflexión que jamás se haya propuesto el espíritu, esto es, la real humanización del hombre. Ya veremos las motivaciones de esta negación del marxismo, que no solamente consiste en que más de la mitad del mundo es socialista, o marcha hacia el socialismo, sino en que el marxismo es la filosofía que explica el estado de cambio, de transformación y crisis del mundo actual. El marxismo es la conciencia acusadora de un mundo que se derrumba. La explicación de ese odio al marxismo está dada por el propio Marx: “La filosofía se convierte en fuerza material tan pronto cuando prende en las masas.” Pero Marx no era simplista. Conocía la tardanza en la historia, pues él mismo, en su lucha, había conocido lo escarpado del camino. Y por tanto, lo lejos de la meta que al principio le parecía cercana: “Tenéis que sostener —les decía a los obreros en 1850— quince, veinte, cincuenta años de luchas sociales, no sólo para cambiar las condiciones de vuestra existencia, sino para transformarnos vosotros mismos y haceros dignos del poder.” No erró por mucho. La Revolución Rusa llegó en 1917. Y aunque puede aducirse que el hombre mismo no se ha transfigurado en ángel no es menos cierto que el mundo es hoy otro, en su conformación económica, política e internacional, que el de la época de Marx. Y este mundo en tránsito confirma su imperecedora visión historicista.
El marxismo es el tema central de nuestro tiempo. Y en lo que hace a este trabajo, un método para la investigación de la historia y la cultura. Ahora bien, la utilidad de un método —que es una herramienta del pensamiento— consiste en apropiarse de él sin dejarse dominar por su esquemática superposición a realidades históricas distintas entre sí, por traslados teóricos mecanografiados de un país a otro. Esto es lo que han hecho las izquierdas extranjerizantes en la Argentina. En tal aspecto, las deformaciones teóricas y las consignas tácticas del stalinismo, han sido la fuente de los peores equívocos, del trapisondismo más descarado sobre el marxismo. Y al unísono, la causa de la aparición justificada de una crítica “antimarxista” refleja, pero en lo sustancial, tan ignorante de los fundamentos del marxismo como la de los “marxistas”, cuyos compromisos prácticos, su dependencia de Rusia en el orden político, oportunismos partidistas, y apartamiento de los supuestos filosóficos del sistema, han facilitado, como decíamos, una crítica “antimarxista” que en lo fundamental ha sido una crítica al stalinismo. Visto el asunto desde este ángulo, “marxistas” y “antimarxistas” son brotes pútridos de un mismo árbol. Y ambas corrientes, han hecho equitación sin caballo. Esto explica que de las izquierdas europeístas en la Argentina, no haya surgido un sólo libro útil al esclarecimiento de la cuestión nacional. El marxismo odia la rigidez cadavérica, el dogma estancado, y demanda en su adecuación a la práctica la renovación permanente, no la repetición propia de mentes inarticuladas, de lo que otros han pensado en latitudes y circunstancias históricas ajenas. El método depende siempre de una situación temporal y no ésta del método. El marxismo ha de recrearse en las colonias más que en Europa. Jean-Paul Sartre —el ex pensador existencialista de cuya filosofía poco queda después de tanto ruido—, lo ha visto bien:
Y ya que ahora, no pocos católicos, se preocupan por el marxismo, quizá convenga transcribirles este fragmento de Federico Engels:
Mas no hay que cargar las tintas. Hay católicos probos. Es difícil, no obstante, que un marxista consecuente se convierta al cristianismo. Pero sería impropio negar, al menos en la experiencia de la Argentina actual, la existencia de tendencias católicas que se aproximan a la cuestión nacional y social. Precisamente, tales tendencias, son inapelablemente odiadas por otras corrientes católicas, que por su encumbrada posición de clase controlan el pensamiento liberal de la Iglesia argentina. De cualquier modo, la crisis del catolicismo —y de todas las religiones del mundo— busca una adaptación al interregno de nuestro tiempo. Dejemos de lado a Pierre Theilard de Chardin, pensador mediano —aunque buen investigador científico— solapadamente agrandado por cierta poderosa propaganda eclesiástica. No pocos intelectuales católicos han entendido la cuestión. Así Jean Lacroix, filósofo cristiano personalista:
Tales acercamientos entre marxistas y católicos no parecen, fuera de lo circunstancial, destinados al éxito. El marxismo y el catolicismo parten de supuestos filosóficos irreconciliables. Y lo que es más importante aún, los católicos integran clases sociales, piensan, en consecuencia, la religión, como miembros de esas clases, y los intereses de las clases altas, aunque los santurrones se persignen, son más fuertes “in majoren gloriam dei”, que los intereses nacionales. Sea lo que fuere, los católicos deben andar con cuidado.
El marxismo, cuando es bien asimilado, trae dolores de cabeza. Hay un letrero en las vías electrizadas de Italia que reza: “Chi tocca muore”. En estos avecinamientos fragantes —por lo recientes— a no pocos cristianos les puede pasar, al acercarse al marxismo, lo que a aquel misionero jesuíta empeñado en convertir al cristianismo a un corredor de seguros japonés y lo único que consiguió fue una póliza para toda la vida y contra todo riesgo. Más real que estos diálogos entre católicos y marxistas, que por otra parte interesan menos a la intelectualidad argentina que a la francesa o italiana, y que allá, en Europa, tiene su ociosa razón filosófica de ser, es que tales sectores cristianos argentinos se sientan atraídos por la cuestión nacional e hispanoamericana. Y que, además, reconozcan en la desolada frase de León Bloy, los ecos de algo dicho mucho antes por Marx con relación a las calamidades, originadas en el capitalismo, hoy en el atardecer del imperialismo, y que han terminado por soliviantar, en tempestuosos remolinos históricos, a los países sojuzgados:
VIII
El marxismo ha sido atacado desde otros ángulos. No es nuestro objeto agotar la cuestión. Pero ningún sistema de ideas ha sido difamado en tan alta y organizada medida. Sólo mencionaremos aquí, suscintamente, ya que hemos hablado de su trascendencia actual, de los precursores históricos de K. Marx, al cual críticos malevolentes han tratado de restarle originalidad.
Quizá, ningún pensador ha valuado a sus antecesores con la generosidad de Marx. Es sabido que, cuando se le reprochó el exceso de citas en su obra fundamental, El Capital, Marx contestó que su misión era hacer justicia histórica a sus predecesores, aún a los más oscuros. Semejante “crítica” es simplemente necia. Y reproduce en el tiempo el dilema del Califa Omar: “Si los libros de la Biblioteca de Alejandría están ya contenidos en el Corán son innecesarios, y si dicen algo nuevo están en oposición al libro sagrado, y por ende son profanaciones. En ambos casos, es necesario destruir la Biblioteca de Alejandría”. Para P. Sorokin, si el marxismo está contenido en la economía política clásica liberal, no hace falta, y si la impugna, tampoco, porque la burguesía se opone. Ergo, hay que negar al marxismo.
Las ideas, cuando responden a una necesidad histórica, al igual que muchos descubrimientos e inventos científicos y técnicos, surgen con frecuencia en forma contemporánea en diversos individuos sin contactos entre sí. “Los filósofos no brotan de la tierra como hongos” (Marx). Discutir la prioridad de las ideas carece de sentido, pues las mismas están condicionadas por las necesidades colectivas de la época. Lo duradero de una teoría no es la originalidad, cualidad absolutamente inaccesible dada la concatenación del pensamiento humano y de las épocas, sino lo que esa teoría agrega de nuevo sobre la base de lo ya pensado por los hombres. El marxismo es un acontecimiento condicionado por la historia humana. Y mientras una pléyade de precursores han desaparecido del recuerdo, el marxismo está intacto. Es, repetimos, un hecho histórico. O como dijera el historiador Eduardo Mayer:
Por ello, Marx y Engels, escribieron con plena conciencia historicista: “Nosotros los socialistas alemanes estamos orgullosos de proceder, no sólo de Saint-Simon, de Fourier y de Owen, sino también de Kant, Fichte y Hegel”. Y se consideraban, en tal sentido, los herederos de la filosofía clásica alemana. No sólo le adeudaban a estos pensadores. La teoría de los factores económicos había sido expuesta por los economistas clásicos, como Adam Smith, Ricardo y Rodbertus. Hay textos, en los cuales, agregando lo propio, Marx y Engels parecen haberse alumbrado hasta en el estilo literario.
La historia es, pues, tanto conservación como cambio —y ahí hincaría, en gran parte, la concepción histórica del marxismo—, lo cual obliga a pensar ambas ecuaciones en su interpenetración recíproca. De lo contrario, viendo sólo uno de los polos, la historia se convierte en la yerta idealización del pretérito o en utopía fantástica. Es en la justa relación de ambos términos, y en la superación permanente de ellos donde reside el enriquecimiento del conocimiento histórico. El avance del pensamiento humano responde a este impulso de las oposiciones dialécticas que marcan el decurso social.
La sociedad y el pensamiento se interpenetran recíprocamente, y en esta asociación troncal, no siempre paralela en su ritmo temporal, se conjugan el pasado y el cambio social, el desarrollo científico y el futuro. Pero es el hombre el portador de la historia, no un providencialismo metahistórico o causa externa a la historia misma, como en san Agustín o Bossuet, y en nuestro tiempo en A. Toynbee.
Ya Platón, en la antigüedad, distinguía en cada polis griega, dos ciudades en pugna: la de los poderosos y la de los pobres. Aristóteles, igualmente, en sus estudios sobre las constituciones de las diversas ciudades griegas, con el agregado que, en su crítica a Platón, bajo la influencia de la escuela jónica —Heráclito tal vez— se aproximó a una concepción materialista y dialéctica de la naturaleza. También la escuela cínica.
En los antiguos abundan juicios como éste de Trasímaco de Calcedonia:
De modo que, tanto los factores económicos como la lucha de clases, no son tesis originales del marxismo. El viejo Hegel, de quien Marx descendía en gran medida, lo había precisado al referirse a los contenidos concretos y los lazos ocultos de toda ideología:
En la vida social los factores están entrecruzados. A veces, la economía ni siquiera actúa en lo inmediato, aunque globalmente —al desatar contradicciones insolubles— en último análisis predomine como el oculto demiurgo de la historia. A nadie se le ocurre negar las luchas políticas. Pero lo que las clases altas no quieren aceptar, es que detrás de esas luchas se mueven intereses sociales enmascarados tras los programas de partidos. El mismo Engels anotó cómo del complicadísimo entrecruzamiento factorial de los impulsos humanos y las series de causas históricas, devienen consecuencias sorpresivas, no deseadas ni pensadas previamente por las clases e individuos actuantes. Ya Hegel lo había entendido:
¿Qué es la dialéctica? De un lado es la ley objetiva inmanente a la naturaleza misma en estado de cambio. La dialéctica es la ley de la realidad universal. Realidad que varía por oposiciones. La dialéctica entonces, es la ley del cambio de los fenómenos* de la naturaleza. Pero existe un ámbito histórico que también cambia, y en este orden, sin variar su esencia, en ese mundo de contradicciones que es la historia, la dialéctica es, en el orden teórico, y en tanto método, la forma de pensar y comprender como proceso unitivo las contradicciones que explican el cambio social, y en la aplicación de tal método a la práctica, la dialéctica es el arte de mostrar, a la luz de la lógica como instrumento de la razón, las contradicciones de la realidad tanto natural como histórica. Por eso el joven Marx, pudo decir:
Ahora bien, todo cambio social lesiona intereses de clase. Y estos intereses no sólo resisten el cambio, lo niegan en la mente, sino que lo combaten con las armas. John Stuart Mill lo ha dicho con el infantil cinismo de la conciencia burguesa del siglo XIX erguida en sí misma:
Un siglo después, en 1910, cuando México se levantaba contra el conquistador yanqui, Francisco Orozco y Jiménez, arzobispo de Guadalajara, predicaba:
Aquí anida la ofensiva contra el marxismo. Hay tradiciones de inmenso peso, por ejemplo, el respeto irracional de las clases inferiores a las superiores, asentado en la idea de un orden escalonado natural y hereditario de la sociedad. Una verdadera conciencia de clase sólo existe en cuanto tal, en las clases altas —dueñas del poder económico— y cuando adquiere conocimiento de su situación en la clase obrera, desprovista de todo. En la clase media la conciencia social es débil. Más que en actitud de lucha, mira a la clase dominante moviéndose su confusa conciencia social —lo cual no le impide ser una conciencia social— entre valores emulativos no revolucionarios. Tampoco los obreros escapan a estos espejismos de la sociedad capitalista. Y no siempre el trabajador alcanza su plena conciencia de clase. La división del trabajo manual y el intelectual, su puesto fijo en la producción, monótono y repetido, petrifica su pensamiento. Pero esta situación, en circunstancias dadas, lo predispone a la comprensión de su miseria social, lo acerca a la necesidad de la autodignifícación. El desarrollo de la sociedad capitalista, le ha revelado su importancia en la producción, asociada esta experiencia a la conciencia de estar condenado a un monstruoso auto-extrañamiento como individuo y como clase dentro de una sociedad alienada por el fetichismo del dinero:
Humanismo que vibra como un luminoso ideal en estas palabras del mismo Marx:
Para Marx, son condiciones externas al hombre, el sistema productivo, las causas, no siempre percibidas al disimularse tras valores ideales, de los grandes tránsitos históricos y del levantamiento que ninguna letanía logrará detener, del mundo colonial explotado sin frenos. Revolución Colonial no incausada sino derivada de esa realidad de los pueblos que saben hoy dónde reside el misterio de la opresión nacional. Tal el augurio de Marx:
Ha sido el capitalismo el que ha creado la conciencia de clase de los trabajadores. Pese a su atraso, las masas, a través de una larga experiencia, han aprendido a verse como clase. El siglo XIX asistió a estos primeros atisbos de la acción racional de los obreros. La idea de agrupación en defensa de los salarios, fue sin duda el móvil inicial. Pero a medida que esa conciencia crecía, junto a la defensa del salario, apareció el alegato de la personalidad humana humillada. Y Marx recuerda cómo los economistas se asombraban del hecho que los obreros sacrificasen sus jornales en aras de las nacientes organizaciones colectivas. No se trataba solamente del salario sino de la dignidad del hombre, convertido en cosa en un sistema productor de cosas. Este ascenso del trabajador hacia la autoconciencia, es bien entendido por las clases altas, que por todos los medios tratan de interceptarlo y anularlo. Y en parte el objetivo es alcanzado por la burguesía, aunque transitoriamente mediante la propaganda ideológica concentrada al máximo. Lo poco que lee, está envaselinado y tiende a crear en el obrero fantasías sustitutivas de su situación real, particularmente en las grandes urbes, con sus millares de publicaciones distribuidas por todo el mundo bajo el mito de la “libertad de prensa”, una vasta empresa monopólica internacional orientada, mediante técnicas psicológicas masivas, a fin de lograr la imbecilización política y cultural de millones de seres, tanto de las capas bajas como medias. Incluso se hacen algunas concesiones. La desfavorable situación cultural del obrero, su incaparidad para identificar la situación global que lo rodea con su necesidad individual de cultura, es bien explotada, ti obrero llega hasta creer, en un momento del desarrollo de su conciencia, en la “libertad” de que le hablan todos los días. No ve detrás de los programas de los partidos “democráticos”, de los diarios, revistas, etc., los intereses de clase que los mueven como tales partidos o empresas. No le es sencillo, al trabajador rescatarse a sí mismo, emanciparse de las enseñanzas recibidas y que lo esclavizan. Pero la práctica lo empuja lentamente a la crítica. Llega el día en que el proletariado descubre que la cultura no le pertenece ni le pertenecerá jamás dentro de ese orden deshumanizado:
A la gran idea de rescatar a millones de seres de esta condición servil, se le llama “materialismo”. Al gran pensamiento de la liberación del hombre “resentimiento”. Y en nombre de esa cultura, les es negado a los de abajo todo derecho que no sea el de la animalidad cultural. Y esta gente habla de “materialismo”.
IX
Mucho se ha discutido, dentro y fuera del marxismo, acerca de si es una ideología. No podemos ahondar en la cuestión. Empero, toda forma de la actividad social tiende a elaborarse como ideología, como un conjunto de creencias, claras u oscuras, mitos, etc., a través del cual clases e individuos se ven a sí mismos y a la realidad que los ambienta de una determinada manera, siempre ligada a los intereses materiales y espirituales internalizados del grupo.
En la sociología actual, predomina la idea que las ideologías son formas falsas del pensamiento, defensas que los grupos y clases hacen de sus propias situaciones psico-sociales. Es de singular relieve el hecho que justamente el marxismo haya insistido en este carácter encubridor de las’ ideologías, y que la crítica marxista, en este plano, posea incuestionable valor científico, en especial con vinculación a la teoría sociológica del conocimiento, que ya estaba ¡implícita en una de las tesis de Marx sobre Feuerbach:
Ya en su Crítica a la filosofía del derecho de Hegel, Marx, sobre reflexiones del mismo Hegel y de Feuerbach, había investigado el carácter ideológico de la religión:
Otro ejemplo de ideología es el llamado “moralismo” de las clases medias. Sus individuos, al fracasar en la lucha social, o al mantenerse estancados dentro de los cuadros rígidos de la sociedad, son particularmente proclives a la protesta moral, o en otros casos, en sus miembros más decididos, a la actividad revolucionaria. Pero es la ubicación misma de la clase media, la que conduce a la mayoría de sus miembros, en especial intelectuales, a conceptuaciones ambiguas de la realidad. R. K. Merton ha resumido —sobre las huellas de Marx— la cuestión de este modo:
Asi las cruzadas, fueron, en un sentido, una aventura religiosa, pero simultáneamente, una empresa comercial:
XI
Hijo del historicismo, del inigualado hasta entonces desarrollo de las ciencias de la naturaleza y de la cultura, operado durante el siglo XIX, heredero de la filosofía clásica alemana, el marxismo, como ya se ha visto, se transformó además en un método científico, en el cual la idea de cambio, de transformación permanente de todo lo existente, naturaleza e historia, se asoció al pensamiento central de que la razón humana misma se mueve entre oposiciones lógicas, en tanto el pensamiento no es más que un caso especial, un coronamiento del devenir universal, tanto natural como histórico. Nada más difícil que pensar mediante oposiciones, y ver la aparente regularidad de las cosas como un complejo en movimiento. Por eso Marx pudo afirmar:
Otro de los infundios, repetido a machacamartillo, es el del “internacionalismo” del marxismo. El triunfo teórico del marxismo obliga a sus adversarios a disfrazarse de nacionalistas y, a un tiempo, defensores de la “libertad”, valor supremo que en la era imperialista, encuentra su negación histórica cabal en la existencia de millones de seres sin derecho a la existencia, y que no podrán saltar a la libertad sin antes romper con el único Internacionalismo conocido: el internacionalismo del capital. Marx y Engels eran, en efecto, internacionalistas contra ese internacionalismo. Mas jamás negaron el derecho de las nacionalidades a luchar por su independencia. Fueron acérrimos partidarios de las luchas nacionales de liberación. Y Marx señalaba que
El imperialismo, en tal orden, ha introducido un reactivo progresista que, al mismo tiempo, acabará con el sistema y dará paso a otro. Ya Marx ha demostrado cómo los ferrocarriles chinos de capital británico, no sólo habían destruido la vieja economía sin crear una industria moderna propia, con su secuela de miseria, sangre y aniquilamiento de poblaciones enteras. Y esto vale para cualquier país colonial del mundo. Por eso, al adquirir conciencia de la extorsión imperialista, los pueblos se levantan contra la distorsión y explotación de la economía colonialista. Estos levantamientos, se han iniciado en todas partes bajo signo nacional, no internacional. Lenin era también internacionalista, pero consideraba “el principio de las nacionalidades” históricamente inevitable”. Lo que no hacía era la defensa del “nacionalismo” contrario a los intereses nacionales de las grandes masas. Y como ruso, tenía los pies en su patria. De ahí que, en su doble condición de intemacionalista y nacionalista, una de las ideas básicas de Lenin, era el señalamiento de las diferencias existentes entre la cuestión nacional rusa y las cuestiones nacionales de otros países, en nada similares al problema de Rusia.
Tampoco era enemigo Lenin de cualquier guerra. Lo era sí, de las guerras reaccionarias de conquista, pero no de las guerras patrióticas nacionales contra los Invasores extranjeros, enemigos de los pueblos, en tanto explotadores del trabajo nacional colonizado. Más aún, Lenin consideraba ineludible la etapa nacional revolucionaria en tales países dependientes, ya que el internacionalismo socialista, era para él, el fin, pero no el medio para alcanzarlo. Tampoco pensaba que tales guerras debían hacerse con la sola participación del proletariado:
Cuando Lenin hablaba de la “cuestión nacional”, mantenía “no la supresión de la variedad, no la supresión de las nacionalidades, lo cual constituye en la actualidad un sueño absurdo”, sino la adaptación de la lucha por la liberación “a las particularidades nacionales y políticas de cada una”. Y aconsejaba que “era necesario investigar, descubrir, adivinar, comprender, lo que hay de nacionalmente particular y específicamente nacional en la manera como cada país aborda concretamente la solución de un mismo problema internacional”. Por eso juzgaba, enteramente posibles, los acuerdos tácticos entre diversas fuerzas de un país, aunque más tarde, las contradicciones internas reapareciesen. Más en un momentó dado, la unión de todas las tendencias, de algún modo interesadas en la liberación nacional, era indispensable en la lucha antiimperialista. El mismo Lenin lo subrayó con numerosos ejemplos:
Sobre lo agudo del sentimiento nacional en Lenin, Krupskaia, su compañera, cuenta cómo éste tarareaba una canción alsaciana que relacionaba con la situación de Rusia en 1905:
XII
El marxismo es un humanismo cuyo centro es el proletariado y su circunferencia el género humano. La conciencia desgraciada del hombre es el anuncio de la reconciliación de la esencia y la existencia, esto es, de la humanidad con el mundo real, y por tanto, consigo misma. En las épocas de crisis, las tradiciones, las costumbres, las clases sociales se disocian. El hombre alienado del capitalismo entra en crisis, en tanto él mismo, bajo forma individual, es la sociedad capitalista en crisis. No sólo el obrero es la víctima de esta situación. El dinero enajena también a su poseedor, le roba su esencia humana, lo hace esclavo de su pertenencia, lo escinde como hombre del hombre, y su mísera condición, su deshumanización, se transfiere al dinero y la voluntad de acrecentamiento, mediante el apoderamiento del otro, de su explotación como cosa entre otras cosas:
La burguesía de las grandes metrópolis y las oligarquías satélites de las colonias se han convertido en una clase aparte, consciente de que su única tarea es la defensa de su situación histórica contra las masas explotadas. A esta helada ética del capitalismo en su ocaso se llama “democracia”. Ninguna clase más “moral”, más embebida de amor a la “libertad”, de piedad religiosa, que las oligarquías coloniales y las burguesías metropolitanas de las que dependen. No aceptan los “vicios” de las masas analfabetas hundidas en la peor de las existencias posibles de este mundo. Ya lo decía Helvetius: “Se reconoce a los moralistas hipócritas, por la indiferencia con que contemplan los vicios de las naciones y por la irritabilidad con que se desatan contra los vicios particulares”. Es por eso que el humanismo de Marx, por justicia y amor al hombre, combate no los frutos del espíritu sino los frutos agusanados de ese espíritu. No ataca a la religión sólo por su moral teórica, sino por su moral práctica, profana.
Sólo se puede vivir para el espíritu cuando el hombre rompe sus cadenas materiales, cuando libre de la división del trabajo que lo automatiza y fragmenta de la vida social, asume la categoría de ser civilizado. Es la división del trabajo en un mundo fundado en el lucro, la que contrarresta la total actividad productiva del espíritu como desarrollo progresivo y plena realización humana. Todo individuo piensa desde el compartimiento estanco que la división del trabajo le impone marcándole un lugar y una labor preestablecidos dentro de la colectividad. Cada cual se concentra, se aisla, se convierte en un ser deformado, obrero, técnico, profesor, científico, filósofo, lo que sea. No ve, sin duda, este hombre mutilado, ajeno a sí mismo, y que crea una ideología con los de su similar condición, que su conciencia de la realidad ha sido monstruosamente desfigurada por la crueldad de una guerra competitiva sin cuartel que, en la división del trabajo, no sólo segrega a los hombres y los torna enemigos o indiferentes entre sí, sino que los esclaviza en función de la clase ociosa ordenadora del sistema. Esta enajenación angustiosa del hombre moderno es perceptible como sentimiento de crisis en la novela y el arte en general. Encogido en sí mismo como un tullido, el hombre actual dentro del capitalismo, no visualiza los lazos rotos que lo incomunican del mundo. Nada lo atrae en su existencia individual fuera de los objetos y valores, generalmente emulativos, deseados por su propio espíritu enajenado. Pero el capitalismo, al trasladar a todas las regiones del mundo, el mismo e insoluble problema, a saber, la Imposibilidad de alcanzar metas verdaderamente humanas, crea un estado general de miedo, de desencanto, de agitación, de agitación revolucionaria. Por eso, son las masas deshumanizadas las destinadas a la recuperación de la humanidad por todos perdida. Y por ello, Marx, consideraba que el proletariado era “el arma material de la filosofía”.
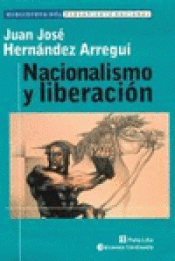 Al autorizar la publicación fragmentada del capítulo de mi libro Nacionalismo y Liberación lo he hecho cediendo al interés que me honra del grupo de compañeros nucleados alrededor de esta revista —con quienes comparto la responsabilidad de su publicación—, los que han considerado necesaria su inclusión al margen de adhesiones o críticas totales o parciales a su texto, por entender que el tema contribuye al debate esclarecedor sobre la necesidad de utilizar determinados métodos de investigación útiles al ahondamiento de la cuestión nacional en el doble plano teórico y práctico de las ideas. También quiero dejar expresado que las supresiones operadas por razones de espacio restan coherencia y unidad metodológica al trabajo, pero no invalidan el contenido y orientación de las tesis en él planteadas y susceptibles de un mayor desarrollo crítico por parte de los colaboradores y lectores.”
Al autorizar la publicación fragmentada del capítulo de mi libro Nacionalismo y Liberación lo he hecho cediendo al interés que me honra del grupo de compañeros nucleados alrededor de esta revista —con quienes comparto la responsabilidad de su publicación—, los que han considerado necesaria su inclusión al margen de adhesiones o críticas totales o parciales a su texto, por entender que el tema contribuye al debate esclarecedor sobre la necesidad de utilizar determinados métodos de investigación útiles al ahondamiento de la cuestión nacional en el doble plano teórico y práctico de las ideas. También quiero dejar expresado que las supresiones operadas por razones de espacio restan coherencia y unidad metodológica al trabajo, pero no invalidan el contenido y orientación de las tesis en él planteadas y susceptibles de un mayor desarrollo crítico por parte de los colaboradores y lectores.”“Finalmente aclaro que las líneas de puntos que figuran entre párrafo y párrafo significan textos suprimidos por razones de espacio, no obstante el interés de los problemas allí planteados, y que figuran en la segunda edición de Nacionalismo y Liberación, Metrópolis y Colonias en la era del Imperialismo.”
Juan José Hernández Arregui
Nuestro objetivo es el replanteo de la teoría nacionalista, renovándola, no desde Europa, sino desde las perspectivas peculiares de un país colonizado. ¿En qué consiste esta rotación de la mirada histórica? O de otro modo: ¿Qué es el nacionalismo? Pocos conceptos en el vocabulario político contemporáneo tan mentados como el de nacionalismo. Y ninguno más controvertido, incluso, dentro de las mismas corrientes nacionalistas. Pero las disputas más confusas y las desinteligencias más intransigentes, enconan a los individuos y las clases sociales, ni bien se ahonda en el mismo. El hecho no debe extrañar. La palabra nacionalismo implica la dilucidación previa de dos órdenes de cuestiones complejas e interrelacionadas. Una teórica, por lo general no clarificada por quienes manejan el vocablo, y que es más bien objeto de estudios especializados —económicos, históricos, lingüísticos— y otra práctica, de ahí la imposibilidad de entendernos cuando hablamos de “nacionalismo”, espoloneada la cuestión por exigencias presentes, vivas, actuantes, que dividen en tendencias antagónicas internas a los pueblos coloniales de hoy.
Dejando de lado, provisoriamente, el análisis de los múltiples e intrincados componentes del nacionalismo, sólo es viable desentrañar su esencia (que es el objeto de este libro), partiendo de una oposición crucial que puede resumirse así:
1) El nacionalismo posee un doble sentido según corresponda al contexto histórico de una nación poderosa o de un país colonial. Hay, pues, en el umbral del tema, una distinción, no de grado sino de naturaleza, entre el nacionalismo de las grandes potencias —EE.UU., Inglaterra, Francia— que son formaciones históricas ya constituidas, y el nacionalismo de los países débiles que aspiran, justamente, a constituirse en naciones.
2) El nacionalismo adquiere connotaciones irreductiblemente contrarias según las clases sociales que lo proclaman o rechazan.
En síntesis, el concepto político de nacionalismo no es unívoco, da origen a dispares ideologías, a interpretaciones de clases falsas y comprometidas, como veremos, de la realidad política nacional. Y que, en tanto ideologías de clases, en última instancia, aunque pregonen el patrimonio más altisonante, son la negación misma del nacionalismo, si es que por nacionalismo, entendemos, en su acepción verdadera, la teoría y práctica de la revolución nacional liberadora del coloniaje, que únicamente puede encarnarse —aunque a esa liberación nacional contribuyan otros factores de poder, Ejército, Iglesia, burguesía nacional etc.— en la actividad revolucionaria de las masas.
Toda teoría nacionalista que prescinda de la potencia numérica y la conciencia histórica de las masas, es una abstracción inservible mutilada de la lucha nacional del pueblo. Un nacionalismo literario, reaccionario y apócrifo. Y es que los intereses materiales de las diversas clases sociales que se contraponen en la lucha política de un país, aunque se escuden en la misma palabra, generan imágenes nacionales divergentes. Hay pues un nacionalismo reaccionario y un nacionalismo revolucionario. Un nacionalismo ligado a las clases privilegiadas —aunque adopte a veces cierta actitud crítica frente a ellas— y un nacionalismo que se expresa en la voluntad emancipadora de las grandes masas populares.
Mantener el equívoco entre ambas concepciones del nacionalismo, en el que están conjuradas todas las potencias colonialistas del presente, tanto como las clases sociales encumbradas de los países coloniales, y destinado a velar el sentido real del nacionalismo revolucionario, ha sido, respecto a estas nacionalidades, sin soberanía real, una de las más diestras y calculadas defraudaciones de la filosofía del imperialismo.
Pero la simple enunciación de una tesis de nada vale si no se desciende a la raíz de ios problemas en ella implicados. Es por eso necesaria, a través de una recorrida panorámica, la exposición histórica del nacimiento de las nacionalidades durante los siglos XVI y XVII con las grandes monarquías absolutas; la transformación de este principio de las nacionalidades en el siglo XIX; su final degeneración, ya en nuestro tiempo, en los moldes del fascismo europeo, asociada tal recapitulación, a la crítica sin concesiones al nacionalismo de las grandes potencias imperialistas y a la defensa, no menos enfática, del nacionalismo de los pueblos coloniales.
Cuestiones, todas ellas, vinculadas a la necesidad de la revisión histórica, y con particular referencia a la Argentina, a la aparición del fenómeno de masas peronista y a sus relaciones con el liderazgo; al papel que en la liberación ha de cumplir el proletariado, nervio y sostén de la industrialización nacional, entendida esta última a través de principios económicos y políticos, denegatorios, en su expresión más radical, de la estrategia neocolonialista de las potencias mundiales. A su vez, estas múltiples cuestiones, están raigalmente insertas en la tesis de la unidad de la América Hispánica. Ultimo reducto completo, con la excepción de Cuba, que en el mapa le resta al imperialismo. En especial, al norteamericano. Se prueba, en este orden, que la debilidad económica de Iberoamérica —que dentro de cuarenta años tendrá 460 millones de habitantes— no responde a ninguna fatalidad étnica, geográfica o cultural, sino a la política disolvente de las grandes naciones. El anticipo de la unificación económica y cultural de Iberoamérica, pasará pronto a ser una empresa común de resolución política y casi seguramente militar. El destino histórico de la América Hispánica, depende, y esto en términos absolutos, de la concentración, hoy desmenuzada por EE.UU. y Europa, de su potencial económico y su filiación cultural.
No queremos aquí hacer, como alguien dijo con relación a la filosofía crítica de Hegel, un agujero abierto en la camisa de la madre de Dios, pero sí suplantar las almibaradas ilusiones, las ensaladas de ideas, las revoluciones polvoristas, mediante la clarificación de la gran cuestión: la liberación nacional. Y es que, como el mismo Hegel observase: “Los laureles del mero querer son hojas secas que nunca han sido verdes.” Dicho de otro modo: no es lo mismo teorizar sobre la revolución nacional iberoamericana que realizarla. Es auspicioso que gran parte de la juventud sea revolucionaria. ¿Pero de qué revolución hablan? Hay muchas formas de pensar “revolucionariamente”. Y la propia dialéctica de la historia conduce incluso a los grupos más reaccionarios a hablar de nacionalismo y revolución. Tales corrillos hacen hasta algunas concesiones a la clase obrera. Mas ya sabemos que todo millonario es filántropo en su lecho de muerte. No hay que comenzar la casa por el techo sino por la base. Y la base son las masas. Y esas masas no son entelequias. Son en la Argentina masas peronistas. He aquí el punto de partida en un país colonial de toda teorización revolucionaria:
“La vida social es esencialmente práctica. Todos los misterios que descarrían la teoría hacia el misticismo, encuentran la solución racional en la práctica humana y en la comprensión de esa práctica”Y esto tiene relación con el fenómeno peronista y sus críticos de izquierda que olvidan, a sabiendas o no, la reflexión de Marx:
(Marx).
“Cualquier paso adelante, cualquier progreso real, tiene más importancia que una docena de programas.”Debe recordarse, dentro del pensamiento de Marx, desacreditado no sólo por sus enemigos, sino por “marxistas” indoctos, que lo único que hace la actividad humana es retardar o acelerar sucesos que ya marchan en determinada dirección. Y es una característica de todo proceso histórico que los resultados nunca coincidan exactamente con la visión previa de la mente. Por eso, cuando se afronta el complejo problema de la revolución anticolonialista, conviene retener en la cabeza estas templadas palabras de Kant:
“A los ideales hay que reducirlos a los límites de la legitimidad.”La ofensiva de la clase terrateniente contra el pueblo, sus héroes, y sus grandes aunque oscuros recuerdos históricos, es hoy más desenfrenada que nunca. Y este odio de clases se alza desde el fondo del pasado y se proyecta al presente, con el pretexto del “totalitarismo” de las masas, contra aquellos que ayer y hoy acaudillaron los ideales populares. Se llamen Artigas, Bustos, Ibarra, Felipe Várela, López Jordán, Irigoyen o Perón. No se trata de analogías plañideras. Tenía razón Leopoldo von Ranke cuando advertía:
“Semejanzas fugitivas guían engañosamente con frecuencia lo mismo al político que se inspira en el pasado, que al historiador que quiere basarse en el presente.”Pero tampoco de quebrar la unidad de la historia de las masas nacionales. No son la misma cosa las montoneras aplastadas durante el siglo XIX y la clase obrera argentina de hoy. Pero sí dos etapas, no iguales pero interligadas, de la formación del proletariado nacional. Esto explica por qué la oligarquía unifica en un mismo concepto el caudillo y las montoneras del siglo XIX —que al fin de cuentas ya están muertos—, con ese proletariado actual que tiene el inconveniente de estar vivo. Y al mismo tiempo organizado por Perón en clase nacional, en voluntad multitudinaria contra el coloniaje. Y Perón es también un caudillo, en el noble y populoso sentido que le da al término la lengua española, y no una oligarquía sin ideales o un “nacionalismo” y una “izquierda” sin pueblo.
Pocos mejor que Perón han destacado esta antinomia de lo nacional y lo antinacional en el pensamiento argentino. A un gran político no le interesan las ideologías —palabra ésta a la que Perón le da más bien el sentido de teorizaciones muertas separadas de la práctica— sino los resultados que una ideología anudada a la cuestión nacional, pueda reportarle al pensamiento argentino. Perón valora tales libros. Pero el juicio de un gran patriota tiene relevancia no con respecto a un esles o antinacionales que tales escritores promueven. Y escritor determinado, sino con relación a las ideas nacionales ideas no caen del cielo. Pertenecen al país del cual el escritor las toma. Perón, en las cartas que me ha enviado, lo que en realidad se ha propuesto es denunciar a la intelectualidad que ha desfigurado la cultura argentina, “hasta entonces —dice textualmente en una de ellas— servida en su mayoría por vendepatrias y cipayos”. Y en otro juicio: “Imperialismo y Cultura (…) es ” un libro admirable en el que, por primera vez, se hace una disección realista de la política intelectual argentina, en el que la juventud argentina del presente y del futuro ha de encontrar una fuente pura en que beber, dentro de este mundo de simulación e hipocresía. Nada puede haber más importante ni más imperativo, para un escritor de conciencia, que decir la verdad cuando todos intentan sofisticarla atraídos por las pasiones y los intereses. Los argentinos deberemos agradecer siempre a Ud., esas verdades que tan profundamente deben calar en la juventud de nuestra tierra, que representa el porvenir mismo de la patria. Pero la situación de la República Argentina no es un problema aislado ni una posición intrínseca: es la situación y el problema del mundo. Desgraciadamente, el mundo que nos está tocando vivir, se debate en un clima de falsedades impuesto por el ejemplo y la presión de los imperialismos dominantes que no pueden disimular de otra manera el estado de decadencia en que están cayendo. El ‘mundo occidental’ que para mayor escarnio de la verdad se le ha llamada también ‘el mundo libre’, es sólo un cúmulo de simulaciones, de valores inexistentes, donde la libertad que debería caracterizarlo es un mito ya insoportable y donde pareciera que lo único que considera sublime de las virtudes es su enunciado.” No faltarán papelistas pringosos, que dada mi conocida posición ideológica, le cuelguen a Perón el sambenito de “marxista”. Perón se ríe de las ideologías. Ya lo hemos dicho. Si no hemos vacilado en transcribir sus palabras, es porque tales juicios deben ubicarse en el plano patriótico y no en el literario. Y si, en otros trabajos del propio Gral. Perón, vuelve a mencionar mi nombre tal cosa es accidental y su intención es referirse al pensamiento nacional como uno de los tantos instrumentos de la liberación. Por eso, Perón pone como símbolo de ese pensamiento nacional a Raúl Scalabrini Ortiz. Y cita a renglón seguido a un historiador, José María Rosa, de formación ideológica opuesta a la mía, aunque nos una el mismo sentimiento de identidad a la tierra.
Prueba evidente—insistimos una vez más—, que Perón más que de hombres habla de pensamiento nacional en oposición al pensamiento antinacional. Y que la palabra “marxismo” no lo horripila, cuando de algún modo le sirve a un escritor argentino desprovisto de toda ambición humana para servir a la patria.
IV
Y ahora es preciso nombrar la palabra maldita: marxismo. A casi un siglo de la muerte de K. Marx y F. Engels, la obra de ambos es comparable, dentro del itinerario del pensamiento humano, a una catástrofe geológica. Mares de tinta, durante el siglo pasado y el presente, han corrido en pro y en contra del marxismo. Alteraciones supinas, generalmente oriundas de la cátedra universitaria, pasquinismo venenoso y, en contraposición, dogmatismos partidistas y criticas deformantes ajenas al humanismo marxista, desprovistas de méritos filosóficos, no han logrado amenguar la magnitud del marxismo en el mundo contemporáneo. Filosofías ha habido muchas. Y el marxismo mismo, desde los gérmenes que vienen de Heráclito, Aristóteles y Tucídides en la antigüedad clásica, hasta Bruno, Campanella y Spinoza —como lo ha probado Rodolfo Mondolfo— en el Renacimiento, es una filosofía, o más bien, utilizando la terminología de Dilthey, “una concepción del mundo”. Pero ni los sistemas filosóficos o concepciones del mundo son excesivamente turbulentos. Dignos del respeto de la posteridad, han influido sobre el pensamiento humano. Pero fuera de su época, duermen hoy, en las bibliotecas, el sueño de los justos. A diferencia del marxismo, una filosofía viva. Es decir, de nuestro tiempo.
El marxismo, dentro del vocabulario específicamente filosófico, conocido como “materialismo histórico”, “materialismo dialéctico” o como “humanismo voluntarista”, y según sus enemigos, como “determinismo económico”, “teoría económica de la historia”, etc., ha resistido briosamente los embates de la crítica. Y esta es la mejor demostración dejando las objeciones parciales, a veces justas, que se hayan hecho a algunos textos un tanto ambiguos de Marx y Engels, que el marxismo es una interpretación coherente de la historia. Más tampoco tal cosa sería riesgosa. De entrañar sólo esto, el marxismo no importaría nada más que un progreso en la conciencia filosófica y científica de la humanidad. El marxismo mismo en este último sentido, no es otra cosa que un momento de la filosofía entendida como historia de la filosofía. Y sin embargo, jamás filosofía alguna ha levantado tan iracundos rechazos, presentados, tras “la mentira de las ideas elevadas” bajo la acusación de materialismo. ¡Qué palabra abominable!
Esta palabra “materialismo” —que en su sentido filosófico, una y mil veces se ha repetido, no es más que la afirmación de la existencia del mundo exterior y de su aprehensión por el conocimiento que es el remate de ese mundo exterior concebido como un vasto proceso de evolución— nada tiene que ver con el uso vulgar del término que hace referencia a los placeres de la gula y la concupiscencia. Pero es este sentido el que hay interés en mantener en vigencia. Y a través de un “esplritualismo” enlodado, el marxismo queda reducido por esta propaganda envilecida a una cuestión del bajo vientre, cuando en realidad su objeto es la más noble reflexión que jamás se haya propuesto el espíritu, esto es, la real humanización del hombre. Ya veremos las motivaciones de esta negación del marxismo, que no solamente consiste en que más de la mitad del mundo es socialista, o marcha hacia el socialismo, sino en que el marxismo es la filosofía que explica el estado de cambio, de transformación y crisis del mundo actual. El marxismo es la conciencia acusadora de un mundo que se derrumba. La explicación de ese odio al marxismo está dada por el propio Marx: “La filosofía se convierte en fuerza material tan pronto cuando prende en las masas.” Pero Marx no era simplista. Conocía la tardanza en la historia, pues él mismo, en su lucha, había conocido lo escarpado del camino. Y por tanto, lo lejos de la meta que al principio le parecía cercana: “Tenéis que sostener —les decía a los obreros en 1850— quince, veinte, cincuenta años de luchas sociales, no sólo para cambiar las condiciones de vuestra existencia, sino para transformarnos vosotros mismos y haceros dignos del poder.” No erró por mucho. La Revolución Rusa llegó en 1917. Y aunque puede aducirse que el hombre mismo no se ha transfigurado en ángel no es menos cierto que el mundo es hoy otro, en su conformación económica, política e internacional, que el de la época de Marx. Y este mundo en tránsito confirma su imperecedora visión historicista.
El marxismo es el tema central de nuestro tiempo. Y en lo que hace a este trabajo, un método para la investigación de la historia y la cultura. Ahora bien, la utilidad de un método —que es una herramienta del pensamiento— consiste en apropiarse de él sin dejarse dominar por su esquemática superposición a realidades históricas distintas entre sí, por traslados teóricos mecanografiados de un país a otro. Esto es lo que han hecho las izquierdas extranjerizantes en la Argentina. En tal aspecto, las deformaciones teóricas y las consignas tácticas del stalinismo, han sido la fuente de los peores equívocos, del trapisondismo más descarado sobre el marxismo. Y al unísono, la causa de la aparición justificada de una crítica “antimarxista” refleja, pero en lo sustancial, tan ignorante de los fundamentos del marxismo como la de los “marxistas”, cuyos compromisos prácticos, su dependencia de Rusia en el orden político, oportunismos partidistas, y apartamiento de los supuestos filosóficos del sistema, han facilitado, como decíamos, una crítica “antimarxista” que en lo fundamental ha sido una crítica al stalinismo. Visto el asunto desde este ángulo, “marxistas” y “antimarxistas” son brotes pútridos de un mismo árbol. Y ambas corrientes, han hecho equitación sin caballo. Esto explica que de las izquierdas europeístas en la Argentina, no haya surgido un sólo libro útil al esclarecimiento de la cuestión nacional. El marxismo odia la rigidez cadavérica, el dogma estancado, y demanda en su adecuación a la práctica la renovación permanente, no la repetición propia de mentes inarticuladas, de lo que otros han pensado en latitudes y circunstancias históricas ajenas. El método depende siempre de una situación temporal y no ésta del método. El marxismo ha de recrearse en las colonias más que en Europa. Jean-Paul Sartre —el ex pensador existencialista de cuya filosofía poco queda después de tanto ruido—, lo ha visto bien:
“La profundidad de una obra se desprende de la historia nacional, de la lengua, de las tradiciones, de las cuestiones particulares, y a menudo trágicas de la época, y el lugar, en que se plantea al filósofo y al artista a través de la comunidad viva en la cual está integrado.”El antecedente de Sartre es válido, pues a más de su innegable solvencia filosófica, aunque tardíamente, ha entendido como contemporáneo, no como filósofo europeo, la cuestión colonial, bajo el sacudimiento mental de un asombroso pensador negro antillano: Frantz Fanón. Lo cual confirma otra de las anticipaciones del marxismo, referente al hecho —y esto apunta a los intelectuales que miran a Europa— que en la crisis del presente, de los países atrasados pueden salir los más grandes pensadores. “El marxismo —ha escrito Sartre— es el clima de nuestras ideas, el medio en el cual estas se mueven . . .” Y en otra parte: “. . . tras la muerte del pensador burgués, el marxismo es la cultura, pues es la única teoría que permite comprender, los hombres, las obras y los acontecimientos”. Sartre no es un caso aislado. Del lado católico, inquietado por las conmociones de esta época de trastorno, han detonado “los diálogos entre marxistas y católicos”. Un diálogo, es verdad, previamente concertado, lleno de palmaditas afables, malas intenciones y mutuas reciprocidades. Un diálogo incanjeable en sí mismo. Pero síntoma de que la Iglesia se acomoda a la verdad explosiva del marxismo. Por otra parte, no todo en estos diálogos, es hipocresía, sino más bien, en muchos cristianos, un retorno crepuscular del cielo a la tierra:
“¿Suspiras por lo lejano, por allanar el porvenir? Ocúpate aquí y ahora en lo activo.”Necio quien dirige allá la vista deslumbrado, Fantasea sobre nubes semejantes a él. Fíjese su atención en lo que lo rodea; para la actividad del que obra no permanece mudo el mundo.Vaya inspirado tu esfuerzo en el amor, y tu vida entera consistirá en actos.
(Goethe)
“Hace casi exactamente 1860 años, actuaba también en el Imperio Romano un peligroso partido de revoltosos. Este partido minaba la religión y todos los fundamentos del Estado. Negaba derechamente que la voluntad del emperador fuese la suprema ley; era un partido sin patria, internacional, que se extendía por todo el territorio del imperio, desde la Galia hasta Asia y traspasaba las fronteras imperiales. Llevaba muchos años haciendo un trabajo de zapa, subterráneamente, ocultándose. Pero desde hacía bastante, lo suficiente fuerte para salir a la luz del día. Ese partido de la revuelta, que se conocía con el nombre de los cristianos, tenía una firme representación en el Ejército. Legiones enteras eran cristianas.”Es conocido, en la historia de la Iglesia, cómo el cristianismo acabó en culto del Estado, y en la coincidente corrupción al convertirse en la religión de las clases poderosas. Por eso, un católico despreciado por la Iglesia, artista de genio, un pordiosero que dormía aterido en los atrios de los templos, León Bloy, pudo decir:
“El infierno, no será sin duda más atroz que la vida que nos habéis hecho.”Así se apartó el cristianismo de sus fuentes primitivas, y de san Pablo, un judío converso —verdadero fundador de la Iglesia— y en quien por primera vez en la historia, aparece la idea de la unidad del género humano:
“Para llegar a una inteligencia en que no haya paganos ” ni judíos, ni circuncisos ni incircuncisos, ni extranjeros ni bárbaros, ni hombres libres ni esclavos, sino que Cristo sea todo en todo.”En puridad, lo que está en el tapete para la Iglesia, es su sobrevivencia histórica. Es probable, que estos diálogos entre católicos y marxistas no sean enteramente inútiles, ya que es preferible encender una débil vela antes que maldecir en las tinieblas. Quizá sea tarde. Fiel al poder mundanal, la Iglesia ahora ve con timidez, lo que Marx entendió sin velos teológicos:
“. . . en la miseria sólo ven miseria, ignorando su aspecto revolucionario, subversivo, que derriba la vieja sociedad”.De allí, que mucho después de Marx, haya podido decirse:
“Cristo triunfó porque Espartaco fue derrotado.”
(S. Enshlen)
Mas no hay que cargar las tintas. Hay católicos probos. Es difícil, no obstante, que un marxista consecuente se convierta al cristianismo. Pero sería impropio negar, al menos en la experiencia de la Argentina actual, la existencia de tendencias católicas que se aproximan a la cuestión nacional y social. Precisamente, tales tendencias, son inapelablemente odiadas por otras corrientes católicas, que por su encumbrada posición de clase controlan el pensamiento liberal de la Iglesia argentina. De cualquier modo, la crisis del catolicismo —y de todas las religiones del mundo— busca una adaptación al interregno de nuestro tiempo. Dejemos de lado a Pierre Theilard de Chardin, pensador mediano —aunque buen investigador científico— solapadamente agrandado por cierta poderosa propaganda eclesiástica. No pocos intelectuales católicos han entendido la cuestión. Así Jean Lacroix, filósofo cristiano personalista:
“El marxismo es la filosofía inmanente del proletariado (…). Lo que caracteriza al marxismo es su realismo, rechaza las sutilezas y las hipocresías de la vida interior, purifica el espíritu, considera a la humanidad en su realidad concreta, en su choque con el mundo exterior v la realidad.”Otro filósofo cristiano, Enmanuel Mounier, se propuso conciliar a Marx con el cristianismo. Es verdad que por la vía de Kierkegaard. También J. Folliet ha intentado, sobre otras bases, una concordancia. El historiador católico providencialista, Arnold Toynbee, influido por san Agustín y Spengler, hace años le recordó a la Iglesia que el merecimiento del marxismo había consistido —y consistía— en su llamado de atención a los católicos sobre la importancia decisiva de la cuestión social, y que, por tanto, la Iglesia debía reconocerle al marxismo su fuerza estimulante respecto a la exigencia de un retorno al cristianismo evangélico. “El verse obligado a vivir de una manera que no favorece el comportamiento cristiano — escribió Toynbee en otra ocasión— constituye un factor muy poderoso contra el cristianismo; porque el comportamiento afecta tanto la creencia corno ésta al comportamiento.” Otro sociólogo cristiano, V. A. Demant, lo ha dicho de otro modo pero con parecido valor: “El hecho que quita significado a la mayoría de nuestras teorías de la Iglesia y el Estado es la supeditación política de ésta a la economía y las finanzas.” El sacerdote economista —bastante escolar por lo demás— Louis Lebret, ha sido más drástico aún al negar toda conciliación entre capitalismo y cristianismo. “Los cristianos —escribe Lebret— deban romper en todos los terrenos su complicidad permanente con el régimen capitalista.” Lebret ha definido su posición hasta su muerte, en obras como “El drama del siglo”, “Cartas a los cristianos de buena voluntad”, etc. En tal tarea alrededor del marxismo andan también los jesuítas. Lo cual, hasta hace pocos años, hubiese sido como rezarle a Dios y ponerle velas al diablo. Pero no hay que engañarse. La Iglesia, a pesar de la crisis que la afecta, controla la situación, y como en otras oportunidades históricas, ahora que hasta el vicario del Papa acepta las misas con música de jazz, puede predecirse un nuevo concilio, pues la Iglesia es capaz de ceder en cualquier cosa menos en la defensa de sus inversiones financieras, particularmente en las colonias.
Tales acercamientos entre marxistas y católicos no parecen, fuera de lo circunstancial, destinados al éxito. El marxismo y el catolicismo parten de supuestos filosóficos irreconciliables. Y lo que es más importante aún, los católicos integran clases sociales, piensan, en consecuencia, la religión, como miembros de esas clases, y los intereses de las clases altas, aunque los santurrones se persignen, son más fuertes “in majoren gloriam dei”, que los intereses nacionales. Sea lo que fuere, los católicos deben andar con cuidado.
El marxismo, cuando es bien asimilado, trae dolores de cabeza. Hay un letrero en las vías electrizadas de Italia que reza: “Chi tocca muore”. En estos avecinamientos fragantes —por lo recientes— a no pocos cristianos les puede pasar, al acercarse al marxismo, lo que a aquel misionero jesuíta empeñado en convertir al cristianismo a un corredor de seguros japonés y lo único que consiguió fue una póliza para toda la vida y contra todo riesgo. Más real que estos diálogos entre católicos y marxistas, que por otra parte interesan menos a la intelectualidad argentina que a la francesa o italiana, y que allá, en Europa, tiene su ociosa razón filosófica de ser, es que tales sectores cristianos argentinos se sientan atraídos por la cuestión nacional e hispanoamericana. Y que, además, reconozcan en la desolada frase de León Bloy, los ecos de algo dicho mucho antes por Marx con relación a las calamidades, originadas en el capitalismo, hoy en el atardecer del imperialismo, y que han terminado por soliviantar, en tempestuosos remolinos históricos, a los países sojuzgados:
“No ha dejado otro vínculo entre hombre y hombre, que el interés desnudo y el impasible pago al contado. Ha ahogado los temblores de la exaltación religiosa, el entusiasmo caballeresco, la melancolía de los ciudadanos a la antigua, en el agua helada del cálculo egoísta. Ha arrancado el velo del tierno sentimiento íntimo que envolvía a las relaciones familiares, y ha reducido las mismas a mera relación económica. Ha establecido en cuanto se paga la dignidad personal, y en lugar de las innumerables franquicias conquistadas y certificadas, proclama una sola: la libertad de comercio sin escrúpulos.”A quienes pretendan mitigar esta brutal realidad con apelaciones a una reforma moral, a una vuelta a la verdadera religión, al solidarismo, al amor al prójimo, paliativos pudibundos que, como recuerda Levi, a Marx le provocaban una distante y silenciosa indiferencia, conviene remitirlos a las palabras del mismo Marx:
“En lugar de la explotación encubierta por un velo de ilusiones religiosas y políticas, existe la explotación patente, sin pudor ni frenos sentimentales.”Mucho más consecuente que estos neocatólicos ha sido el sacerdote Divo Barsoti, articulista de “L’Oservatore Romano” vocero del Vaticano: “Si la Iglesia es, en realidad, la Iglesia de los pobres, ¿cómo podría sobrevivir si no hubiera más pobres?” El argumento es tan lógico como canalla y ortodoxo.
VIII
“Sólo apropiándonos de los tesoros adquiridos podemos juntar un tesoro inmenso.”
(Goethe)
El marxismo ha sido atacado desde otros ángulos. No es nuestro objeto agotar la cuestión. Pero ningún sistema de ideas ha sido difamado en tan alta y organizada medida. Sólo mencionaremos aquí, suscintamente, ya que hemos hablado de su trascendencia actual, de los precursores históricos de K. Marx, al cual críticos malevolentes han tratado de restarle originalidad.
Quizá, ningún pensador ha valuado a sus antecesores con la generosidad de Marx. Es sabido que, cuando se le reprochó el exceso de citas en su obra fundamental, El Capital, Marx contestó que su misión era hacer justicia histórica a sus predecesores, aún a los más oscuros. Semejante “crítica” es simplemente necia. Y reproduce en el tiempo el dilema del Califa Omar: “Si los libros de la Biblioteca de Alejandría están ya contenidos en el Corán son innecesarios, y si dicen algo nuevo están en oposición al libro sagrado, y por ende son profanaciones. En ambos casos, es necesario destruir la Biblioteca de Alejandría”. Para P. Sorokin, si el marxismo está contenido en la economía política clásica liberal, no hace falta, y si la impugna, tampoco, porque la burguesía se opone. Ergo, hay que negar al marxismo.
Las ideas, cuando responden a una necesidad histórica, al igual que muchos descubrimientos e inventos científicos y técnicos, surgen con frecuencia en forma contemporánea en diversos individuos sin contactos entre sí. “Los filósofos no brotan de la tierra como hongos” (Marx). Discutir la prioridad de las ideas carece de sentido, pues las mismas están condicionadas por las necesidades colectivas de la época. Lo duradero de una teoría no es la originalidad, cualidad absolutamente inaccesible dada la concatenación del pensamiento humano y de las épocas, sino lo que esa teoría agrega de nuevo sobre la base de lo ya pensado por los hombres. El marxismo es un acontecimiento condicionado por la historia humana. Y mientras una pléyade de precursores han desaparecido del recuerdo, el marxismo está intacto. Es, repetimos, un hecho histórico. O como dijera el historiador Eduardo Mayer:
“Histórico es todo aquello que ejerce o ha ejercido alguna influencia. La consideración histórica es la que convierte un hecho aislado, destacándolo sobre la masa infinita de los demás procesos contemporáneos suyos”.Marx rindió culto a ese legado, como el debido a Juan Bautista Vico, conservador y papista, a quien Marx conocía y citaba en sus libros mucho antes que Benedetto Croce redescubriese a este profundo pensador, que bajo la autoridad dominante de Descartes permaneció desconocido en vida y durante casi un siglo después de su muerte. De Vico toma Marx la idea que “la historia del hombre se distingue de la historia de la naturaleza en que nosotros hemos hecho aquella y no esta”. También Marx, inapelable crítico de la religión, evaluó a un escolástico como Duns Scotto. Y detalle ignorado por tantos “marxistas”, Marx no sólo citó, sino que adhirió a ciertos pensamientos del místico alemán Jacobo Boehme. Lo cual no quiere decir que Marx fuese un asceta. En síntesis, como dijera Sabatíer: “Un libro es el producto de un conjunto de autores”.
Por ello, Marx y Engels, escribieron con plena conciencia historicista: “Nosotros los socialistas alemanes estamos orgullosos de proceder, no sólo de Saint-Simon, de Fourier y de Owen, sino también de Kant, Fichte y Hegel”. Y se consideraban, en tal sentido, los herederos de la filosofía clásica alemana. No sólo le adeudaban a estos pensadores. La teoría de los factores económicos había sido expuesta por los economistas clásicos, como Adam Smith, Ricardo y Rodbertus. Hay textos, en los cuales, agregando lo propio, Marx y Engels parecen haberse alumbrado hasta en el estilo literario.
“El egoísmo, que con demasiada frecuencia se envuelve en el ropaje de la moral y la religión, denuncia como causa del pauperismo a los vicios de los trabajadores. Atribuye a su supuesta mala administración y despilfarro lo que es obra de hechos inevitables, y cuando no puede menos de reconocer la inculpabilidad, eleva al rango de teoría la necesidad de la pobreza. Predica sin descanso a los obreros el ora et labora; considera como un deber suyo la sobriedad y el ahorro y, a lo sumo, agrega a la miseria del trabajador, esa violación del derecho que constituyen las cajas de ahorro forzoso. No ve que un poder ciego convierte la miseria del trabajador en una maldición contra el paro forzoso; que el ahorro es una imposibilidad o una crueldad, y que, finalmente, la moral no surte nunca efecto en boca de quienes ha dicho el poeta “que beben en secreto vino y en público predican beber agua”.Marx y Engels son retoños maduros de ese inédito, hasta entonces, período del pensamiento europeo conocido como historicismo. El historicismo rastreó tanto en la naturaleza orgánica como en la inorgánica, su desarrollo histórico, mezcla de pasado y de presente con sus sucesivas mutaciones. Esta herencia es particularmente recognoscible en el hombre, cuyos productos culturales, las instituciones sociales, son seres históricos. Pero jamás sostuvo Marx que entre la economía y las creaciones culturales existiese una correlación causal rígida:
“Hay que distinguir entre los cambios materiales ocurridos en las condiciones económicas de producción, que pueden apreciarse con la exactitud propia de las ciencias naturales y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en una palabra, las formas ideológicas en que los hombres adquieren conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo”.Y agregaba Marx, alertando sobre el peligro de los fáciles esquematismos, que la situación económica, al colocarse en el primer plano de la conducta humana, conduce a las “falsas racionalizaciones” de la realidad. Ya muerto Marx, Federico Engels precisó la cuestión, frente a las deformaciones que los partidarios, tanto como los enemigos de la teoría, hacían del pensamiento de Marx. En carta a Bloch, de 1890, escribe:
“Hay acción de todos estos factores en el seno de los cuales el movimiento económico acaba necesariamente por abrirse camino a través de la multitud infinita de causalidades y acontecimientos cuya ligazón íntima es tan lejana, o tan difícil de demostrar que podemos considerarla como inexistente y descuidada. De lo contrario, la aplicación de la teoría a cualquier período histórico sería mucho más fácil que la resolución de una ecuación de primer grado.”En los numerosos pasajes en que Marx y Engels destacan las relaciones entre la economía y las demás formas del espíritu, política, religión, derecho, filosofía, etc., muestran, empero, extraordinaria cautela con relación al arte, pues ambos tenían conciencia de la complejidad del fenómeno estético y del peligro de caer en analogías burdas.
La historia es, pues, tanto conservación como cambio —y ahí hincaría, en gran parte, la concepción histórica del marxismo—, lo cual obliga a pensar ambas ecuaciones en su interpenetración recíproca. De lo contrario, viendo sólo uno de los polos, la historia se convierte en la yerta idealización del pretérito o en utopía fantástica. Es en la justa relación de ambos términos, y en la superación permanente de ellos donde reside el enriquecimiento del conocimiento histórico. El avance del pensamiento humano responde a este impulso de las oposiciones dialécticas que marcan el decurso social.
La sociedad y el pensamiento se interpenetran recíprocamente, y en esta asociación troncal, no siempre paralela en su ritmo temporal, se conjugan el pasado y el cambio social, el desarrollo científico y el futuro. Pero es el hombre el portador de la historia, no un providencialismo metahistórico o causa externa a la historia misma, como en san Agustín o Bossuet, y en nuestro tiempo en A. Toynbee.
“La historia no hace nada, no posee ningún poder, no libra ninguna lucha. Es más bien el hombre, el hombre efectivo y viviente, quien hace todo, quien posee y combate; la historia no es algo de que se sirva el hombre como medio para conseguir fines con los propios esfuerzos, como si fuese una persona independiente, sino que ella no es más que la actividad del hombre que persigue sus fines”La historia es, pues, para Marx, la actividad humana, creadora de sus propios medios y fines. Resultante de esta actividad, que es social, y que determina no sólo la propia historicidad del hombre sino de las instituciones decantadas por la interacción humana. El Estado, por tanto, la más abstracta, y al parecer la más independiente de estas creaciones, no es como quería Hegel: “Dios sobre la tierra”, sino la construcción más elaborada de esa actividad humana corporizada en las clases sociales y sus luchas. O como lo señalara un artista, Balzac, también enaltecido por Marx sin preocuparse del conservatismo católico y monárquico del gran novelista:
(Marx).
“Desde que existen las sociedades, un gobierno fue necesariamente un contrato de seguros concluidos entre los ricos contra los pobres”.Decenas de pensadores habían advertido, no sólo la importancia de los factores económicos, sino la existencia antagónica de las clases sociales.
Ya Platón, en la antigüedad, distinguía en cada polis griega, dos ciudades en pugna: la de los poderosos y la de los pobres. Aristóteles, igualmente, en sus estudios sobre las constituciones de las diversas ciudades griegas, con el agregado que, en su crítica a Platón, bajo la influencia de la escuela jónica —Heráclito tal vez— se aproximó a una concepción materialista y dialéctica de la naturaleza. También la escuela cínica.
En los antiguos abundan juicios como éste de Trasímaco de Calcedonia:
“Afirmo que lo justo no es más que aquello que agrada al poderoso. En todos los Estados, lo justo es siempre lo que conviene al gobierno constituido”.Volvamos a la época moderna. Mazzini, cuyo pensamiento republicano aparece coronado por la fe en Dios, lo percibía:
“Observad que la dirección de la sociedad, y por tanto, directa o indirectamente de la educación, estuvo siempre en las manos de una clase o casta; ora de los nobles, ora de los jesuítas, ora de los financieros, ora de los terratenientes; y cada casta tiende según su naturaleza a conservar de manera exclusiva su poder, y trabaja con sentido egoísta e instila ese egoísmo suyo en las instituciones, en la enseñanza, en los libros, en todo aun sin darse cuenta de ello”.John Stuart Mill, otro prominente filósofo liberal, lo dijo más rotundamente:
“Las opiniones de los hombres sobre lo encomiable y lo reprobable son afectadas por todas las diversas causas que influyen sobre sus deseos con respecto a la conducta de los demás, causas tan numerosas como las que determinan sus deseos con respecto a cualquier otro asunto. A veces es su razón, otras sus propios prejuicios y supersticiones; a menudo, sus sentimientos sociales y no pocas veces los antisociales; la envidia o los celos. Pero más frecuentemente, el hombre es guiado por su propio interés, legítimo o ilegítimo. Donde quiera que exista una clase dominante casi toda la moral pública derivará de los intereses de esa clase.”Juicio que pudieron refrendar Marx y Engels. Y que hasta reverbera en el estilo de Marx.
De modo que, tanto los factores económicos como la lucha de clases, no son tesis originales del marxismo. El viejo Hegel, de quien Marx descendía en gran medida, lo había precisado al referirse a los contenidos concretos y los lazos ocultos de toda ideología:
“Lo que los hombres defienden en sus ideologías son sus propios intereses realizados o frustrados según la clase a que pertenecen. Prodúcese de este modo, un juego mutuo de las individualidades en el que todas se engañan a sí mismas (y engañan) a las demás, considerándose además, engañadas, defraudadas”.¿En dónde reside, pues, la innovación del marxismo? ¿Qué fue lo que Marx y Engels aportaron a lo que ya había sido entrevisto por otros? En primer lugar —ya se ha dicho— que son los hombres quienes hacen la historia, aunque no “en las condiciones elegidas por ellos”. El hombre hace efectivamente la historia, pero bajo estímulos o conjuntos de causas, económicas —el sistema productivo vigente, y superestructurales, políticas, jurídicas, religiosas, etc.—, que le vienen del pasado. Nada más ajeno al marxismo que el “economismo”. O sea, que los factores económicos sean los únicos determinantes de la historia, aunque Marx y Engels recalcaron que los avances tecnológicos dentro de un sistema de producción, al crear nuevas relaciones económicas, terminan, tarde o temprano, en un período revolucionario, en una nueva era de la humanidad. Tampoco fueron originales, en la final solución que asignan a la transformación del régimen capitalista en socialista, o sea del traspaso de los medios de producción del Individuo capitalista a la comunidad. Casi con las mismas palabras usadas por Marx, lo había dicho antes un noble francés, Saint-Simon: “El arte de gobernar a los hombres será suplantado por el arte de administrar las cosas”. Pero es necesario, para ello, transformar las bases materiales de la sociedad tanto como las ideas. Tecnología e ideas terminan por crear esas nuevas bases: ¿Qué otra cosa fue el triunfo de la burguesía en 1789 que una revolución de este tipo? ¿Y qué otra cosa es el socialismo agotadas ya las posibilidades del régimen burgués luego de haber perfeccionado éste una tecnología que acabará por destruirlo? Cuando Napoleón dijo: “Yo he hecho la gran nación”, Sieyes contestó: “¡Sí, porque nosotros hemos hecho antes la nación!”. Marx y Engels reaccionaron en vida contra estas torpes vulgarizaciones de la teoría.
En la vida social los factores están entrecruzados. A veces, la economía ni siquiera actúa en lo inmediato, aunque globalmente —al desatar contradicciones insolubles— en último análisis predomine como el oculto demiurgo de la historia. A nadie se le ocurre negar las luchas políticas. Pero lo que las clases altas no quieren aceptar, es que detrás de esas luchas se mueven intereses sociales enmascarados tras los programas de partidos. El mismo Engels anotó cómo del complicadísimo entrecruzamiento factorial de los impulsos humanos y las series de causas históricas, devienen consecuencias sorpresivas, no deseadas ni pensadas previamente por las clases e individuos actuantes. Ya Hegel lo había entendido:
“De las acciones de los hombres surge algo completamente distinto de lo que se proponen y de lo que conocen y quieren directamente”. Y Engels, recomendaba expresamente “investigar las fuerzas motrices que, consciente o inconscientemente, las más de las veces inconscientemente, se ocultan tras los móviles de los hombres en sus acciones históricas”.Pero Marx y Engels, eso sí, únicamente en la historia veían la solución de los problemas humanos en íntima relación con los de la naturaleza. De allí que progreso humano y adelanto científico sean parte de un mismo suceder vivo del cambio permanente de las sociedades. En la historia no hay necesidad, o sea leyes inmutables o de repetición como en la naturaleza, en la que dadas las mismas condiciones se producen los mismos fenómenos. En la historia, las leyes son de tendencia, debiendo entenderse por tales el curso de un proceso encaminado en determinada dirección siempre que no aparezcan otras circunstancias. Pero aunque no con la invariabilidad y regularidad de las leyes naturales, estas leyes de tendencia también imprimen un curso a los fenómenos colectivos, y a la dilucidación del rumbo de la historia, ambos pensadores dedicaron sus fecundos esfuerzos sobre dos premisas iniciales: el carácter transitorio del sistema capitalista de producción —en rigor de todo sistema histórico— y la aplicación del método dialéctico a la investigación de la naturaleza y de la Historia.
¿Qué es la dialéctica? De un lado es la ley objetiva inmanente a la naturaleza misma en estado de cambio. La dialéctica es la ley de la realidad universal. Realidad que varía por oposiciones. La dialéctica entonces, es la ley del cambio de los fenómenos* de la naturaleza. Pero existe un ámbito histórico que también cambia, y en este orden, sin variar su esencia, en ese mundo de contradicciones que es la historia, la dialéctica es, en el orden teórico, y en tanto método, la forma de pensar y comprender como proceso unitivo las contradicciones que explican el cambio social, y en la aplicación de tal método a la práctica, la dialéctica es el arte de mostrar, a la luz de la lógica como instrumento de la razón, las contradicciones de la realidad tanto natural como histórica. Por eso el joven Marx, pudo decir:
“He obligado a las relaciones sociales petrificadas a entrar en danza tocándoles su propia melodía dialéctica”.De este modo, a diferencia de Hegel, para quien la dialéctica explicaba un mundo finiquitado, Marx convertía a la dialéctica en algo más que un mero tratado de lógica. Vale decir, en un método de la acción revolucionaria. Engels resumía la cuestión así:
“Los hombres han pensado dialécticamente mucho antes de saber qué es la dialéctica, del mismo modo que hablaban en prosa antes de conocer el término. La ley de la negación se desarrolla inconscientemente en la naturaleza, en la historia y en nuestras propias cabezas hasta que llegamos a reconocerla”.En esto consiste lo revolucionario del marxismo. Naturaleza e historia no son invariables. El cambio es el principio de todo. Y es la actividad humana, la práctica, la que al hacerse teóricamente consciente, no sólo interpreta, sino modifica al mundo, y con ello, la naturaleza misma del hombre como sujeto de la voluntad hecho razón de sí mismo y del devenir social en el cual está inserido.
Ahora bien, todo cambio social lesiona intereses de clase. Y estos intereses no sólo resisten el cambio, lo niegan en la mente, sino que lo combaten con las armas. John Stuart Mill lo ha dicho con el infantil cinismo de la conciencia burguesa del siglo XIX erguida en sí misma:
“La idea de que los comerciantes de trigo hacen morir de hambre a los pobres, no debe ser prohibida, lo mismo que la idea de que la propiedad es un robo, siempre que se limiten a circular en la prensa; pero pueden ser con justicia castigada, si se expresa oralmente en medio de una reunión de fieras amotinadas en las puertas de un comerciante de trigo, o si propaga esto mismo en forma de pasquín”.La libertad, como se ve, se transforma en bastonazo policial legitimado por la lógica del patrón. Tenía razón Malebranche cuando decía de la libertad:
“Cuando se me plantea esta cuestión me veo obligado a pararme en seco”.Es el mismo Stuart Mill, excelente conocedor del papel encubridor de la religión en materia de conservadurismo social quien escribe:
“En el espíritu de las personas religiosas, aun en los países más tolerantes, el derecho de tolerancia es admitido con reservas tácitas”.Napoleón lo había dicho al imponerse en su persona la burguesía como clase dominante:
“La sociedad no puede existir sin la desigualdad de las fortunas, ni la desigualdad de las fortunas sin la religión. Cuando un ser humano muere de hambre junto al que está harto, no podría de ningún modo resignarse si no hubiera un poder que le dijese: Dios lo quiere, aquí en la tierra es preciso que haya ricos y pobres, pero allá en ¡a eternidad será de otro modo”.¿Cuándo el pensar religioso ha sido otra cosa en materia social? Siempre, y en todas las latitudes, ha sido eso, un poder de estancamiento social. En Europa o América.
Un siglo después, en 1910, cuando México se levantaba contra el conquistador yanqui, Francisco Orozco y Jiménez, arzobispo de Guadalajara, predicaba:
“Puesto que toda autoridad emana de Dios, el trabajador cristiano debe santificar y sublimizar su obediencia sirviéndole en la persona de sus amos. De este modo la obediencia no es humillante ni difícil . . . ¡Trabajadores! Amen su condición humilde y su labor, tornen la mirada al cielo: allí reside la verdadera riqueza.”Y en 1939, un Papa, Pío XII:
“La historia demuestra a través de los siglos que siempre hubo ricos y pobres; la invariable posición de las cosas obliga a pensar que siempre será así.”Es el pensamiento con tiara de Napoleón.
Aquí anida la ofensiva contra el marxismo. Hay tradiciones de inmenso peso, por ejemplo, el respeto irracional de las clases inferiores a las superiores, asentado en la idea de un orden escalonado natural y hereditario de la sociedad. Una verdadera conciencia de clase sólo existe en cuanto tal, en las clases altas —dueñas del poder económico— y cuando adquiere conocimiento de su situación en la clase obrera, desprovista de todo. En la clase media la conciencia social es débil. Más que en actitud de lucha, mira a la clase dominante moviéndose su confusa conciencia social —lo cual no le impide ser una conciencia social— entre valores emulativos no revolucionarios. Tampoco los obreros escapan a estos espejismos de la sociedad capitalista. Y no siempre el trabajador alcanza su plena conciencia de clase. La división del trabajo manual y el intelectual, su puesto fijo en la producción, monótono y repetido, petrifica su pensamiento. Pero esta situación, en circunstancias dadas, lo predispone a la comprensión de su miseria social, lo acerca a la necesidad de la autodignifícación. El desarrollo de la sociedad capitalista, le ha revelado su importancia en la producción, asociada esta experiencia a la conciencia de estar condenado a un monstruoso auto-extrañamiento como individuo y como clase dentro de una sociedad alienada por el fetichismo del dinero:
“El período burgués de la historia está llamado a crear las bases materiales de un nuevo mundo. Al desarrollar por un lado el intercambio universal basado en la dependencia mutua del género humano, y los medios para realizar ese intercambio; y por el otro, al desarrollar las fuerzas productivas del hombre y transformar la producción material en un dominio científico sobre las fuerzas de la naturaleza. La industria y el comercio burgueses van creando esas condiciones materiales de un mundo nuevo, del mismo modo que las revoluciones geológicas crearon la superficie de la tierra. Y sólo cuando una gran revolución social se apropie de las conquistas de la época burguesa, del mercado mundial y de las modernas fuerzas productivas sometiéndolas al control común d* los pueblos más avanzados de la tierra, sólo entonces habrá dejado el progreso humano de parecerse a ese horrible ídolo pagano que sólo quería beber el néctar en la cabeza del sacrificado”En tales períodos históricos, las tradiciones irracionales muestran una particularidad nueva. Esto es, no eran inmutables sino que poseían larvada, la peculiaridad de darse en un ente de razón, el hombre, capaz en circunstancias favorables, creadas por la misma historia, de sacudirlas, negarlas. Marx no lo ignoraba:
(Marx)
“La Razón ha existido siempre, aunque no siempre bajo su forma racional”.Y contra este irracionalismo, particularmente fuerte en las masas, agregaba:
“La necesidad otorga la fuerza a los hombres. Por eso las condiciones reales del mundo nos gritan: las cosas no pueden permanecer tal como son, hay que cambiarlas, y nosotros mismos, los hombres, tenemos que cambiarlas”.A esto las clases dirigentes le llaman sed de sangre y venganza de las bajas. En realidad, se trata de la más inalienable fe en el destino humano.
Humanismo que vibra como un luminoso ideal en estas palabras del mismo Marx:
“El que no ha experimentado una alegría más grande en construir el universo y en ser el creador del mundo, en lugar de agitarse eternamente en su propia piel, se encuentra bajo el peso de un anatema del espíritu, es expulsado de su templo y de su goce eterno, y obligado a entonarse a sí mismo canciones de cuna sobre su felicidad privada y soñar durante la noche consigo mismo”.Se trata, como se ve, no sólo de un “materialismo” filosófico, sino de un humanismo ético que deshuesa al materialismo pestilencial del filisteo, del hombre económico, lobo del hombre disfrazado de filósofo idealista, tanto como el “beato ottimismo” de las revistas parroquiales.
Para Marx, son condiciones externas al hombre, el sistema productivo, las causas, no siempre percibidas al disimularse tras valores ideales, de los grandes tránsitos históricos y del levantamiento que ninguna letanía logrará detener, del mundo colonial explotado sin frenos. Revolución Colonial no incausada sino derivada de esa realidad de los pueblos que saben hoy dónde reside el misterio de la opresión nacional. Tal el augurio de Marx:
“Así como la filosofía encuentra en el proletariado sus armas materiales, el proletariado encuentra en la filosofía sus armas espirituales, y tan pronto cuando el rayo del pensamiento prenda a fondo en ese candoroso suelo popular, se realizará la emancipación de los alemanes como hombres. La filosofía no puede realizarse sin la superación del proletariado; el proletariado, a su vez, no puede superarse sin la realización de la filosofía”.He aquí la relación entre la teoría y la práctica.
Ha sido el capitalismo el que ha creado la conciencia de clase de los trabajadores. Pese a su atraso, las masas, a través de una larga experiencia, han aprendido a verse como clase. El siglo XIX asistió a estos primeros atisbos de la acción racional de los obreros. La idea de agrupación en defensa de los salarios, fue sin duda el móvil inicial. Pero a medida que esa conciencia crecía, junto a la defensa del salario, apareció el alegato de la personalidad humana humillada. Y Marx recuerda cómo los economistas se asombraban del hecho que los obreros sacrificasen sus jornales en aras de las nacientes organizaciones colectivas. No se trataba solamente del salario sino de la dignidad del hombre, convertido en cosa en un sistema productor de cosas. Este ascenso del trabajador hacia la autoconciencia, es bien entendido por las clases altas, que por todos los medios tratan de interceptarlo y anularlo. Y en parte el objetivo es alcanzado por la burguesía, aunque transitoriamente mediante la propaganda ideológica concentrada al máximo. Lo poco que lee, está envaselinado y tiende a crear en el obrero fantasías sustitutivas de su situación real, particularmente en las grandes urbes, con sus millares de publicaciones distribuidas por todo el mundo bajo el mito de la “libertad de prensa”, una vasta empresa monopólica internacional orientada, mediante técnicas psicológicas masivas, a fin de lograr la imbecilización política y cultural de millones de seres, tanto de las capas bajas como medias. Incluso se hacen algunas concesiones. La desfavorable situación cultural del obrero, su incaparidad para identificar la situación global que lo rodea con su necesidad individual de cultura, es bien explotada, ti obrero llega hasta creer, en un momento del desarrollo de su conciencia, en la “libertad” de que le hablan todos los días. No ve detrás de los programas de los partidos “democráticos”, de los diarios, revistas, etc., los intereses de clase que los mueven como tales partidos o empresas. No le es sencillo, al trabajador rescatarse a sí mismo, emanciparse de las enseñanzas recibidas y que lo esclavizan. Pero la práctica lo empuja lentamente a la crítica. Llega el día en que el proletariado descubre que la cultura no le pertenece ni le pertenecerá jamás dentro de ese orden deshumanizado:
“La clase poseyente —capitalista— ha usurpado el mecanismo cultural de toda la sociedad, poniéndola al servicio de su seguridad de clase (…) En la sociedad actual, la clase poseyente es la burguesía; la desposeída el proletariado. Ambas se encuentran enfrentadas en recíproca hostilidad económica, cultural y social, pues cada ventaja de seguridad vital de la clase dominante es una desventaja en la seguridad de la dominada y viceversa. Cada una se siente expuesta y amenazada con el triunfo de la contraria. Y en particular, el proletariado, quien por no tener una cultura propia, y estarle prohibido crearla por el poderío de la burguesía, se ve obligado a aceptar los desechos culturales de ésta. Al primer examen se profundiza en la íntima relación de los fenómenos, la clase proletaria advierte en la cultura burguesa una tendencia fundamentalmente hostil a sus intereses vitales. Y con razón. Por eso le hace frente con recelo, ira, rencor, y en interna posición defensiva”.En definitiva, la cultura es un arma del dominio político negada a las clases inferiores, de la que, cuando más, reciben las heces.
(Otto Rhule)
A la gran idea de rescatar a millones de seres de esta condición servil, se le llama “materialismo”. Al gran pensamiento de la liberación del hombre “resentimiento”. Y en nombre de esa cultura, les es negado a los de abajo todo derecho que no sea el de la animalidad cultural. Y esta gente habla de “materialismo”.
IX
Mucho se ha discutido, dentro y fuera del marxismo, acerca de si es una ideología. No podemos ahondar en la cuestión. Empero, toda forma de la actividad social tiende a elaborarse como ideología, como un conjunto de creencias, claras u oscuras, mitos, etc., a través del cual clases e individuos se ven a sí mismos y a la realidad que los ambienta de una determinada manera, siempre ligada a los intereses materiales y espirituales internalizados del grupo.
En la sociología actual, predomina la idea que las ideologías son formas falsas del pensamiento, defensas que los grupos y clases hacen de sus propias situaciones psico-sociales. Es de singular relieve el hecho que justamente el marxismo haya insistido en este carácter encubridor de las’ ideologías, y que la crítica marxista, en este plano, posea incuestionable valor científico, en especial con vinculación a la teoría sociológica del conocimiento, que ya estaba ¡implícita en una de las tesis de Marx sobre Feuerbach:
“No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, es el ser social lo que determina su conciencia”.Pero el marxismo mismo ha sido atacado de ideología. Para el marxismo, en efecto, la ideología es una conciencia engañosa —alienada— de la realidad, y con relación a las clases dominantes, una idealización que hacen de sí mismas a fin de acreditar su hegemonía histórica. Las ideologías son creadas por los pensadores de una determinada clase social. Y en el capitalismo, dentro de la división del trabajo, por capas intelectuales que pertenecen o dependen de la clase dirigente. El Estado se vale de los intelectuales incorporados al sistema a los fines de modelar teorías justificadoras del orden social. En tal aspecto, las ideologías son mentiras de clase racionalizadas. Y es en los períodos de agitación social, cuando estas verdades ilusorias afloran activamente como formas protectoras frente a otras ideologías que representan intereses sociales antagónicos.
Ya en su Crítica a la filosofía del derecho de Hegel, Marx, sobre reflexiones del mismo Hegel y de Feuerbach, había investigado el carácter ideológico de la religión:
“La base del criticismo religioso es: el hombre hace la religión y no la religión hace al hombre. La lucha contra la religión es, por tanto, la lucha contra este mundo cuyo aroma espiritual es la religión”.La religión, por tanto, es entendida como una forma alterada de la conciencia humana, presentada como revelación divina y como evidencia necesaria tanto del dominio de las clases altas como de la resignación de las bajas. De este modo, Dios, a través de una inversión de la conciencia alienada, es la suma de los sufrimientos humanos separados de su base social, y proyectados al trasmundo fantástico de la esperanza. Por eso Marx, en lugar de ver los asuntos de la tierra a través de la teología, traducía los asuntos teológicos en terrenales.
Otro ejemplo de ideología es el llamado “moralismo” de las clases medias. Sus individuos, al fracasar en la lucha social, o al mantenerse estancados dentro de los cuadros rígidos de la sociedad, son particularmente proclives a la protesta moral, o en otros casos, en sus miembros más decididos, a la actividad revolucionaria. Pero es la ubicación misma de la clase media, la que conduce a la mayoría de sus miembros, en especial intelectuales, a conceptuaciones ambiguas de la realidad. R. K. Merton ha resumido —sobre las huellas de Marx— la cuestión de este modo:
“Las exigencias culturales que se le imponen a las personas que se hallan en esta situación son incompatibles. Por una parte, se les pide que orienten su conducta con vistas a las perspectivas de amasar una fortuna y, por otra parte, se les niega de hecho las oportunidades de conseguirla por medios institucionales. Las consecuencias de tal contradicción estructural adopta la forma de aberraciones psicopatológicas de la personalidad o conductas antisociales o actividades revolucionarias”.Aparecen así los componentes compensatorios de la ideología de los estratos medios, como sentimiento de distancia frente al proletariado, enlazados a creencias de superioridad, que les permiten a sus individuos autoengañarse ante el temor del descenso social. El caso de sujetos de los niveles inferiores de las clases medias norteamericanas frente a los negros, es aleccionador:
“El blanco de la clase baja —escriben Mac Iver y Page y aquí deben incluirse también ciertas capas obreras— económicamente inseguro, menos educado, no muy bien integrado en la vida comunitaria y con una posición de clase no tan alta como algunos de los negros, es a menudo el más extremo y abierto defensor de la “supremacía del blanco”.La ideología, por ende, es un equipo mental y emocional contra toda amenaza a la existencia de un grupo socialmente encuadrado en las divisiones de la sociedad de clases. Tales ideologías, por lo general, son aceptadas como representaciones del sentido común. Y el individuo las experimenta como verdaderas. De una manera inconsciente, o poco consciente, se atrinchera tras un cerco de prejuicios sin saber que son tales. Un pensador ya citado, Schumpeter, juzga favorablemente a las ideologías:
“Pues tales ideologías no son simples mentiras. Son afirmaciones verídicas acerca de lo que un hombre cree ver. Así como el caballero medieval se veía como quería verse, así como el burócrata moderno hace lo mismo, y así como ambos son incapaces de ver lo que podría aducirse contra esta visión de sí mismo como defensores del débil y el inocente, y propulsores del bien común, así todo grupo social desarrolla una ideología protectora que es sincera realmente. Ex-hypothesus no somos conscientes de nuestras racionalizaciones”.Con lo que Schumpeter no hace más que repetir suavizadas las reflexiones de Marx sobre el contenido real del Don Quijote, de Cervantes. Schumpeter, aunque desnaturalizándola en parte, toma sus tesis sobre las ideologías del marxismo. Y aquí vuelve la pregunta: ¿Es el marxismo una ideología? El marxismo, a nuestro juicio, es una ideología. Pero con la característica que sus críticos callan capciosamente, de ser una ideología que ha desenmascarado a todas las ideologías y sus contenidos de clase. En tal sentido —y sólo en ése— es la ideología de la clase trabajadora “que no puede lograr su emancipación sin emancipar a todas las otras esferas de la sociedad y sin emanciparse a su vez” (Marx). Federico Engels ha expuesto este carácter crítico del marxismo frente a las ideologías:
“La ideología es un proceso que se opera por el llamado pensador concientemente, en efecto, pero con una conciencia falsa. Las verdaderas fuerzas propulsoras que la mueven, permanecen ignoradas por él; de otro modo no sería posible tal proceso ideológico. Se imagina pues fuerzas propulsoras falsas o aparentes. Como se trata de un proceso discursivo deduce su contenido y su forma de pensar puro, o sea el suyo propio o el de sus predecesores. Trabaja exclusivamente con material discursivo que adopta sin mirarlo, como creación del pensamiento, sin someterlo a otro proceso de investigación, sin buscar otra fuente más alejada o independiente del pensamiento. Para él, esto es la evidencia misma, puesto que todos los actos, en cuanto les sirvan de mediadores del pensamiento, tienen también en éste su fundamento último”.Este pensamiento de Engels estaba ya incubado en el joven Marx de los Manuscritos:
“El filósofo, forma abstracta del hombre que se ha vuelto extraño a sí mismo, se considera la medida del mundo alienado”.El marxismo es, junto a una concepción del mundo, una critica a toda la filosofía anterior. Pero el eje de esta concepción, no es específicamente filosófico. El nodulo es la historificación del capitalismo, de sus orígenes y acabamiento final. Es indudable que las grandes transformaciones económicas acoplan otras en el pensar y sentir de los hombres.
Asi las cruzadas, fueron, en un sentido, una aventura religiosa, pero simultáneamente, una empresa comercial:
“La nueva nobleza —hija como era de su tiempo— veía en el dinero la potencia de las potencias” (Marx).Del mismo modo, el Renacimiento, es un complejo fenómeno cultural que no puede desligarse del desarrollo mercantil de las ciudades italianas, del amanecer de un intercambio comercial limitado, pero muy activo, en el cual había de afirmarse una más o menos activa clase social, la burguesía, cuya opulencia monetaria adjuntaba una revolución de las ideas, en la ciencia, en la filosofía, en el arte, y como cúspide, una nueva valoración individualista del hombre. Más tarde, con la Revolución Industrial, toda la vida inglesa se trastocó. Los campesinos fueron expropiados y arrojados a las fábricas, las ideas políticas se modificaron, la producción multiplicada de mercaderías exigía colocación en el -mercado, mano de obra barata, expansión hacia afuera, reforma del sistema impositivo, de las relaciones de cambio, etc., seguido todo de graves convulsiones dentro de la misma Inglaterra. Para evitar las consecuencias internas de tal transformación violenta, Inglaterra debió avanzar sangrientamente fuera de sus fronteras. El capitalismo como progreso —y efectivamente lo fue— “aunque no en el sentido de la leyenda liberal, nació entre agitaciones sin cuento”. El economista liberal Rodbertus observó atentamente el hecho:
“La crisis de 1818-1824, a pesar de haber despertado ya el espanto del comercio y las preocupaciones de la ciencia fue relativamente insignificante comparada con la de 1825-1826. La última infirió tales daños al patrimonio de Inglaterra que los más famosos economistas dudaban de que pudiese restablecerse totalmente. A pesar de esto fue sobrepujada aún por la crisis de 1836-37. A su vez, la crisis de 1839-40 y 1846-47 produjeron más estragos que las precedentes”.La Guerra de Secesión de los EE.UU. provocó el hambre del algodón en Inglaterra necesitada del producto para su industria textil, la más poderosa del mundo. Se buscaron fuera de los EE.UU. nuevas tierras aptas: Egipto, Paraguay, la India. También la Argentina. Fue, como se la ha llamado, “la fiebre del algodón”. Enormes plantaciones afloraron en diversas partes del globo. La vida egipcia asistió a expropiaciones en masa, cambios de cultivo, etc., y sufrió un reordenamiento radical. Ya la penetración colonialista está en marcha, sobre el antecedente de Irlanda. Este expansionismo ofrece rasgos comunes. El mundo colonial se abría como algo inédito y magnífico para la acumulación del capital. En el Parlamento británico, se sostuvo que era voluntad de Dios arrancarle el cuero cabelludo a los habitantes que resistieran la ofensiva inglesa. “Era —como escribiera Marx— el “dios extraño” que venía a entronizarse en el altar junto a los viejos dioses de Europa, y que un buen día los echarían a empujones. Este dios proclamaba la acumulación de la plusvalía como el fin único y último de la humanidad”. Inglaterra apoyaba su libertad sobre la opresión de millones de seres alejados de la islita. Pronto le tocó el turno a China. Las delicadas artesanías del país milenario sucumbieron a la competencia de las máquinas inglesas. Una tremenda agitación social recorrió toda la China. Miles de propietarios, pequeños comerciantes, artesanos, se precipitaron en la ruina. Tan explosivo fue el impacto, que Engels pudo pronosticar:
“El mismo fanatismo de los chinos del sur en su lucha contra los extranjeros, parece indicar una conciencia del supremo peligro en que encuentra la vieja China, y antes de que pasen muchos años seremos testigos de la agonía del más antiguo imperio del mundo y del amanecer de una nueva era para el Asia”.¿Cómo logró Inglaterra su dominio mundial? La hegemonía es alcanzada entre 1845 y 1885.
“La libertad de comercio significaba la total transformación de la política financiera y comercial inglesa, de acuerdo con los intereses de los capitalistas e industriales, clase que habla ahora en nombre de la nación. Y esta clase emprendió seriamente la tarea. Todo obstáculo a la producción industrial fue eliminado sin piedad. Se efectuó una revolución en las tarifas aduaneras y en todo el sistema impositivo. Todo quedó subordinado a un objeto único, pero de máxima importancia para los capitalistas industriales: abaratar las materias primas sin excepción y en particular, todos los medios de subsistencia de la clase obrera —reducir los costos de las materias primas y mantener a un bajo nivel, sino rebajarlos aún más— los salarios. Inglaterra decía convertirse en el “taller del mundo”; todos los demás países tenían que ser para ella lo que ya era Irlanda; mercados de ventas para sus productos industriales, fuentes de productos crudos y comestibles. Inglaterra sería el gran centro industrial del mundo agrícola, el sol industrial en torno al cual giraría un número cada vez mayor de Irlandas productoras de granos y algodón. ¡Qué grandiosa perspectiva! (F. Engels)”.Mientras protegía sus industrias, Gran Bretaña exigía el librecambio en el plano internacional. Y en las primeras décadas del siglo pasado era ya la dueña del comercio mundial. Ahora, de las colonias, retornaba el trabajo esclavizado bajo la forma acumulada de capital civilizador. A esta política se asoció la técnica financiera de los empréstitos. Los nuevos pueblos coloniales, caían así bajo la ilusión de alcanzar la autonomía nacional, en un grado más severo de dependencia, en el orden aduanero, político, militar. En 1825, en la América ex Española, se habían concertado empréstitos por valor de 30 millones de libras esterlinas, que a su vez, mediante un círculo vicioso, servían para pagar las mercaderías inglesas. Del mismo modo que la burguesía había derribado en Europa al feudalismo, ahora aplastaba a los países no industrializados por la máquina. América emancipada no eludió esta ley económica:
“Todos los estados de América —escribió Sismondi— tomaron de Inglaterra sumas prestadas, con el objeto de fortalecer sus gobiernos, y pese a que tales sumas representaban un capital, lo dilapidaron como renta comprando mercaderías y adquiriendo, mediante el Estado, mercancías inglesas o para saldar las enviadas a cuenta de comerciantes particulares”.El capital volvía multiplicado a Inglaterra. El capitalismo, nace pues, de la producción en masa de mercancías y su colocación a través del comercio internacional, con el consiguiente aumento de la circulación monetaria en manos de la nueva clase capitalista que, además, acompañó su penetración económica, con la administración política, directa o indirecta, de las nuevas áreas ocupadas. Pero la ofensiva expansionista llevaba en su seno la contradicción mortal que la enfrentaría ya en pleno siglo XX a la más grande crisis de su historia. Que es la crisis del presente.
XI
Hijo del historicismo, del inigualado hasta entonces desarrollo de las ciencias de la naturaleza y de la cultura, operado durante el siglo XIX, heredero de la filosofía clásica alemana, el marxismo, como ya se ha visto, se transformó además en un método científico, en el cual la idea de cambio, de transformación permanente de todo lo existente, naturaleza e historia, se asoció al pensamiento central de que la razón humana misma se mueve entre oposiciones lógicas, en tanto el pensamiento no es más que un caso especial, un coronamiento del devenir universal, tanto natural como histórico. Nada más difícil que pensar mediante oposiciones, y ver la aparente regularidad de las cosas como un complejo en movimiento. Por eso Marx pudo afirmar:
“Si las manifestaciones de las cosas coincidiera con su esencia toda ciencia resultaría inútil”. Esta consideración acerca de que nada hay de eterno en la naturaleza, está reflejada en las palabras que Goethe pone en boca de Fausto: “Todo lo que existe es digno de perecer”.El marxismo no admite nada definitivo. Apoyado en la tierra, con la autoconciencia de su propio carácter histórico, el marxismo se critica a sí mismo y se remoza con los nuevos conocimientos.
Otro de los infundios, repetido a machacamartillo, es el del “internacionalismo” del marxismo. El triunfo teórico del marxismo obliga a sus adversarios a disfrazarse de nacionalistas y, a un tiempo, defensores de la “libertad”, valor supremo que en la era imperialista, encuentra su negación histórica cabal en la existencia de millones de seres sin derecho a la existencia, y que no podrán saltar a la libertad sin antes romper con el único Internacionalismo conocido: el internacionalismo del capital. Marx y Engels eran, en efecto, internacionalistas contra ese internacionalismo. Mas jamás negaron el derecho de las nacionalidades a luchar por su independencia. Fueron acérrimos partidarios de las luchas nacionales de liberación. Y Marx señalaba que
“la lucha del proletariado contra la burguesía es en principio una lucha nacional”.Como legatario del historicismo, Marx comprendía la existencia del hecho nacional, no sólo en las luchas políticas y militares, sino hasta en los matices del pensamiento: “La diferencia entre el materialismo francés y el inglés es la diferencia que existe entre las dos nacionalidades. Los franceses le dan al materialismo inglés, el “esprit”, la carne, la sangre, la elocuencia. Le dan el temperamento que le faltaba y la gracia”. Del mismo modo, Marx, le dio a ese socialismo, lo mejor de Alemania, el espíritu de sistema, la solidez de las ideas y el análisis científico. Cuando Marx hablaba de la marcha del capitalismo hacia el socialismo, distinguía lo peculiar de cada país:
“Desde luego no se entiende que en todas partes será lo mismo. Es sabido, que las instituciones, costumbres y tradiciones de los diversos países deben ser tenidas en cuenta”.Vale decir, que lo nacional se antepone a lo internacional. No es que para Marx el proletariado no tenga patria. Lo que pasa es que esa patria no le pertenece:
“Cuando el proletariado pueda conquistar el poder político elevándose a clase nacional, constituirse en nación, entonces, él también es nacional, aunque no sea en el sentido burgués”.Y en otras partes escribió:
“Para emancipar a las masas trabajadoras, la cooperación debe alcanzar un desarrollo nacional, y por tanto, ser desarrollada por medios nacionales”.“Es absolutamente claro que, en general, para poder luchar, la clase obrera debe organizarse en su misma casa como clase, y que su propio país es el teatro Inmediato de su lucha”.Marx resumía su pensamiento económico y político, acerca de la evolución de la humanidad, de este modo:
“En la fase superior de la sociedad socialista, cuando haya desaparecido la subordinación esclavizadora de los individuos a la división del trabajo, y con ella, la oposición entre el trabajo manual y el intelectual; cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital, cuando con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos, crezcan también las fuerzas productivas y corran a chorros llenos los manantiales de la riqueza colectiva; sólo entonces podrá rebasarse totalmente el limitado horizonte del derecho burgués, y la sociedad podrá escribir en su estandarte: de cada cual según su capacidad y a cada cual según sus necesidades”.Pero habría de corresponderle a V. I. Lenin, en el cénit de la era imperialista, ahondar en la cuestión nacional, al anticipar que el siglo XX asistiría al nacimiento de nuevas nacionalidades. El sistema colonial funcionaba en toda su crudeza. Y por eso —luego de largas reflexiones— con relación a las colonias, en 1920, Lenín no hablaba ya de “movimientos democráticos burgueses”, sino de “movimientos nacionales revolucionarios”. El hecho será muy lamentable para las metrópolis imperialistas y sus aliados internos de las colonias. Pero la profecía se ha cumplido. El imperialismo ha introducido, en forma relativa, pero revolucionaria la tecnología moderna en las colonias, más la apropiación del trabajo nativo, no ha mejorado sino empeorado la situación de tales países que no son dueños ni de esa técnica ni de sus riquezas naturales. Ahora bien, esta contradicción, ha sentado las bases tanto para la reacción contra los capitales extranjeros como de la liberación nacional de las colonias.
El imperialismo, en tal orden, ha introducido un reactivo progresista que, al mismo tiempo, acabará con el sistema y dará paso a otro. Ya Marx ha demostrado cómo los ferrocarriles chinos de capital británico, no sólo habían destruido la vieja economía sin crear una industria moderna propia, con su secuela de miseria, sangre y aniquilamiento de poblaciones enteras. Y esto vale para cualquier país colonial del mundo. Por eso, al adquirir conciencia de la extorsión imperialista, los pueblos se levantan contra la distorsión y explotación de la economía colonialista. Estos levantamientos, se han iniciado en todas partes bajo signo nacional, no internacional. Lenin era también internacionalista, pero consideraba “el principio de las nacionalidades” históricamente inevitable”. Lo que no hacía era la defensa del “nacionalismo” contrario a los intereses nacionales de las grandes masas. Y como ruso, tenía los pies en su patria. De ahí que, en su doble condición de intemacionalista y nacionalista, una de las ideas básicas de Lenin, era el señalamiento de las diferencias existentes entre la cuestión nacional rusa y las cuestiones nacionales de otros países, en nada similares al problema de Rusia.
Tampoco era enemigo Lenin de cualquier guerra. Lo era sí, de las guerras reaccionarias de conquista, pero no de las guerras patrióticas nacionales contra los Invasores extranjeros, enemigos de los pueblos, en tanto explotadores del trabajo nacional colonizado. Más aún, Lenin consideraba ineludible la etapa nacional revolucionaria en tales países dependientes, ya que el internacionalismo socialista, era para él, el fin, pero no el medio para alcanzarlo. Tampoco pensaba que tales guerras debían hacerse con la sola participación del proletariado:
“Adueñarse del poder presupone el fin, no sólo de la social-democracia y no sólo del proletariado. Esto se debe, a que no es únicamente el proletariado el que está interesado en la revolución democrática y el que participa activamente en la misma. Ello se debe a que la insurrección es popular, a que participan en ella, asimismo, grupos no proletarios, es decir, también la burguesía”.Y podemos agregar, con la experiencia mundial de las últimas décadas, de fuerzas como el Ejército —o más bien, de sectores nacionalizados y anticolonialistas del Ejército— que deben enfrentar una doble lucha, contra las metrópolis por un lado y las oligarquías de la tierra del otro ligadas por mutuos intereses económicos, y por tanto, adversas, ambas fuerzas, a toda revolución anticolonialista.
Cuando Lenin hablaba de la “cuestión nacional”, mantenía “no la supresión de la variedad, no la supresión de las nacionalidades, lo cual constituye en la actualidad un sueño absurdo”, sino la adaptación de la lucha por la liberación “a las particularidades nacionales y políticas de cada una”. Y aconsejaba que “era necesario investigar, descubrir, adivinar, comprender, lo que hay de nacionalmente particular y específicamente nacional en la manera como cada país aborda concretamente la solución de un mismo problema internacional”. Por eso juzgaba, enteramente posibles, los acuerdos tácticos entre diversas fuerzas de un país, aunque más tarde, las contradicciones internas reapareciesen. Más en un momentó dado, la unión de todas las tendencias, de algún modo interesadas en la liberación nacional, era indispensable en la lucha antiimperialista. El mismo Lenin lo subrayó con numerosos ejemplos:
“La lucha de los comerciantes y de los intelectuales burgueses egipcios por la independencia del Egipto, es por las mismas causas, objetivamente una lucha revolucionaria, a pesar del origen burgués y la condición burguesa de los líderes del movimiento nacional egipcio, y a pesar de que está en contra del socialismo. En cambio, la lucha del gobierno laborista inglés por mantener la situación de dependencia del Egipto es por las mismas causas, una lucha reaccionaria a pesar del origen proletario y de la condición obrerista de los miembros de ese gobierno y a pesar de que son partidarios del socialismo. . .”.En nuestro tiempo, abundan los casos confirmatorios de este pensamiento de Lenin. El Egipto de Nasser, Fidel Castro en Cuba, y Perón en la Argentina, son suficientes como ejemplos, con el antecedente de la revolución nacional que convirtió a China en nación libre y la más poderosa del Asia, luego de un atraso secular y atroz bajo el dominio extranjero.
Sobre lo agudo del sentimiento nacional en Lenin, Krupskaia, su compañera, cuenta cómo éste tarareaba una canción alsaciana que relacionaba con la situación de Rusia en 1905:
“Habéis tomado Alsacia y Lorena. Pero a pesar vuestro seguiremos siendo franceses; habéis podido germanizar nuestras llanuras pero jamás podréis obtener nuestro corazón”.
XII
El marxismo es un humanismo cuyo centro es el proletariado y su circunferencia el género humano. La conciencia desgraciada del hombre es el anuncio de la reconciliación de la esencia y la existencia, esto es, de la humanidad con el mundo real, y por tanto, consigo misma. En las épocas de crisis, las tradiciones, las costumbres, las clases sociales se disocian. El hombre alienado del capitalismo entra en crisis, en tanto él mismo, bajo forma individual, es la sociedad capitalista en crisis. No sólo el obrero es la víctima de esta situación. El dinero enajena también a su poseedor, le roba su esencia humana, lo hace esclavo de su pertenencia, lo escinde como hombre del hombre, y su mísera condición, su deshumanización, se transfiere al dinero y la voluntad de acrecentamiento, mediante el apoderamiento del otro, de su explotación como cosa entre otras cosas:
“Todo hombre especula con crear al otro una nueva necesidad, para obligarle a un nuevo sacrificio, para colocarlo en una nueva relación de dependencia e inducirle a un nuevo modo de disfrute, y por ende, de ruina económica. Cada cual trata de crear una fuerza esencial extraña sobre el otro para encontrar en ello la satisfacción de su propia egoísta necesidad. Con la masa de objetos, aumenta, por tanto, el reino de los entes extraños que sojuzgan al hombre, y cada nuevo producto es una nueva potencia del fraude mutuo y del mutuo despojo. El hombre se empobrece tanto más como hombre, necesita tanto más del dinero para apoderarse de la esencia ajena y la potencia de su dinero, disminuye precisamente, en razón inversa en la proporción en que aumenta la medida de su producción, es decir, sus necesidades crecen a medida que aumenta el poder del dinero. La necesidad del dinero, es por tanto, la verdadera necesidad producida por la Economía Política y la única necesidad que ésta produce” (Marx).El trabajador es la forma carnal abyecta de esta cara abstracta del dinero que extravía y oculta al hombre perdido para todo lo que no sea el capital por el capital mismo y no el trabajo para el hombre mismo. Es, dicho de otro modo, la vida de las cavernas bajo el esplendor frío de la civilización, es el hombre convertido en máquina y la máquina deshumanizada por el hombre económico en medio de la hedionda hipocresía de las máximas éticas idealistas. Horacio lo sabía: “Hazte rico honradamente si puedes; y sí no hazte rico. . . La virtud vendrá después”. Es el capitalismo el que empuja a la clase obrera, al tomar conciencia de su poderío político, a convertirse en clase para sí, y por su papel fundamental en la producción, en clase representativa de la humanidad entera. Las clases dominantes lo saben. Como lo sabía Federico el Grande: “Si mis soldados comenzasen a pensar no quedaría uno solo en las filas”. Cuando el trabajador, en sus luchas cotidianas junto a sus compañeros, pasa de la espontaneidad a la comprensión de las causas de su lucha, que no es el patrón en sí, sino todo el sistema, no sólo aprehende el contenido real de la sociedad en que vive, sino que al aprehenderlo, se transforma a sí mismo, se hace conciente, se muta como sujeto del conocimiento, y a la vez, se autocomprende y rebela como historia infamante. Recién entonces, su conciencia se resuelve contra el mundo y lo modifica, previa transformación de sí mismo. En esto consiste, en la autotransformación de la acción espontánea en conciencia racional que reacciona sobre el mundo exterior y lo cambia, cambiándose ahora a sí misma como conciencia revolucionaria, la llamada por Marx “subversión de la praxis”. Entonces, recién entonces, el ser humano se rescata para sí y para la sociedad; recién entonces resuelve la verdad práctica del humanismo, que es la realización integral y creadora del hombre en tanto producto histórico pero asimismo productor de la historia en unidad coesencíal; recién entonces, alcanza el hombre la interpretación dialéctica de sus relaciones inseparables con la naturaleza, con la historia y consigo mismo.
La burguesía de las grandes metrópolis y las oligarquías satélites de las colonias se han convertido en una clase aparte, consciente de que su única tarea es la defensa de su situación histórica contra las masas explotadas. A esta helada ética del capitalismo en su ocaso se llama “democracia”. Ninguna clase más “moral”, más embebida de amor a la “libertad”, de piedad religiosa, que las oligarquías coloniales y las burguesías metropolitanas de las que dependen. No aceptan los “vicios” de las masas analfabetas hundidas en la peor de las existencias posibles de este mundo. Ya lo decía Helvetius: “Se reconoce a los moralistas hipócritas, por la indiferencia con que contemplan los vicios de las naciones y por la irritabilidad con que se desatan contra los vicios particulares”. Es por eso que el humanismo de Marx, por justicia y amor al hombre, combate no los frutos del espíritu sino los frutos agusanados de ese espíritu. No ataca a la religión sólo por su moral teórica, sino por su moral práctica, profana.
Sólo se puede vivir para el espíritu cuando el hombre rompe sus cadenas materiales, cuando libre de la división del trabajo que lo automatiza y fragmenta de la vida social, asume la categoría de ser civilizado. Es la división del trabajo en un mundo fundado en el lucro, la que contrarresta la total actividad productiva del espíritu como desarrollo progresivo y plena realización humana. Todo individuo piensa desde el compartimiento estanco que la división del trabajo le impone marcándole un lugar y una labor preestablecidos dentro de la colectividad. Cada cual se concentra, se aisla, se convierte en un ser deformado, obrero, técnico, profesor, científico, filósofo, lo que sea. No ve, sin duda, este hombre mutilado, ajeno a sí mismo, y que crea una ideología con los de su similar condición, que su conciencia de la realidad ha sido monstruosamente desfigurada por la crueldad de una guerra competitiva sin cuartel que, en la división del trabajo, no sólo segrega a los hombres y los torna enemigos o indiferentes entre sí, sino que los esclaviza en función de la clase ociosa ordenadora del sistema. Esta enajenación angustiosa del hombre moderno es perceptible como sentimiento de crisis en la novela y el arte en general. Encogido en sí mismo como un tullido, el hombre actual dentro del capitalismo, no visualiza los lazos rotos que lo incomunican del mundo. Nada lo atrae en su existencia individual fuera de los objetos y valores, generalmente emulativos, deseados por su propio espíritu enajenado. Pero el capitalismo, al trasladar a todas las regiones del mundo, el mismo e insoluble problema, a saber, la Imposibilidad de alcanzar metas verdaderamente humanas, crea un estado general de miedo, de desencanto, de agitación, de agitación revolucionaria. Por eso, son las masas deshumanizadas las destinadas a la recuperación de la humanidad por todos perdida. Y por ello, Marx, consideraba que el proletariado era “el arma material de la filosofía”.